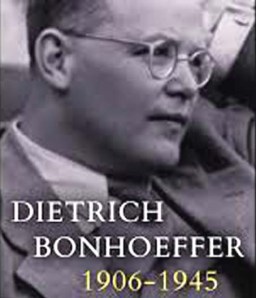(Seguimos publicando, parte por parte, el libro de Bonhoeffer, “El Precio de la Gracia”).
De click en los enlaces para ir a la ← decimotercera parte o puede ir al inicio de la serie.
b) La gran separación
Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella; mas ¡qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida!; y son pocos los que la encuentran. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, mientras que el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis.
No todo el que me diga: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: ¡Jamás os conocí; apartaos de mí, agentes de iniquidad! (Mt 7, 13-23).
La comunidad de Jesús no puede separarse caprichosamente de la comunión con los que no oyen la llamada de Jesús. Es llamada por su Señor al seguimiento mediante la promesa y el precepto. Esto debe bastarle. Todo juicio y toda separación los pone en manos del que la ha elegido según su designio no por el mérito de las obras, sino por su gracia. No es la comunidad la que realiza esta separación, sino la palabra que llama.
Un pequeño grupo, los seguidores, es separado de la multitud de los hombres. Los discípulos son poco numerosos y lo serán cada vez menos. Esta palabra de Jesús les quita toda falsa esperanza con respecto a su eficacia. El discípulo de Jesús nunca debe poner su confianza en el número. «Son pocos…»; los otros, por el contrario, son muchos, y serán cada vez más. Pero marchan a su perdición. Ante esta circunstancia, ¿qué puede consolar a los discípulos, sino sólo el hecho de que les está prometida la vida, la comunión eterna con Jesús?
El camino de los seguidores es angosto. Resulta fácil no advertirlo, resulta fácil falsearlo, resulta fácil perderlo, incluso cuando uno ya está en marcha por él. Es difícil encontrarlo. El camino es realmente estrecho y el abismo amenaza por ambas partes: ser llamado a lo extraordinario, hacerlo y, sin embargo, no ver ni saber que se hace…, es un camino estrecho. Dar testimonio de la verdad de Jesús, confesarla y, sin embargo, amar al enemigo de esta verdad, enemigo suyo y nuestro, con el amor incondicional de Jesucristo…, es un camino estrecho. Creer en la promesa de Jesucristo de que los seguidores poseerán la tierra y, sin embargo, salir indefensos al encuentro del enemigo, sufrir la injusticia antes que cometerla…, es un camino estrecho. Ver y reconocer al otro hombre en su debilidad, en su injusticia, y nunca juzgarlo; sentirse obligado a comunicarle el mensaje y, sin embargo, no echar las perlas a los puercos…, es un camino estrecho. Es un camino insoportable.
En cualquier instante podemos caer. Mientras reconozco este camino como el que se me ha ordenado seguir, y lo sigo con miedo a mí mismo, este camino me resulta efectivamente imposible. Pero si veo a Jesucristo precediéndome paso a paso, si sólo le miro a él y le sigo paso a paso, me siento protegido. Si me fijoe en lo peligroso de lo que hago, si miro al camino en vez de a aquel que me precede, mi pie comienza a vacilar. Porque él mismo es el camino. Es el camino angosto, la puerta estrecha. Sólo interesa encontrarle a él. Si sabemos esto, avanzamos por el camino angosto, atravesamos la puerta estrecha de la cruz de Jesucristo, en marcha hacia la vida, y precisamente la estrechez del camino se convierte para nosotros en certeza. ¿Cómo podría ser el camino del Hijo de Dios sobre la tierra -que debemos recorrer en calidad de ciudadanos de dos mundos, marchando por la frontera entre el mundo y el reino de los cielos-un camino espacioso? El camino estrecho debe ser el bueno.
Versículos 15-20. La separación entre el mundo y la comunidad se ha realizado. Pero la palabra de Jesús penetra ahora en la comunidad misma, juzgando y separando. La separación debe realizarse, de forma incesantemente nueva, en medio de los discípulos de Jesús. Ellos no deben pensar que pueden huir del mundo y permanecer sin peligro alguno en el pequeño grupo que se halla en el camino angosto. Surgirán entre ellos falsos profetas, aumentando la confusión y la soledad.
Junto a nosotros se encuentra alguien que externamente es un miembro de la comunidad, un profeta, un predicador; su apariencia, su palabra, sus obras, son las de un cristiano, pero interiormente han sido motivos oscuros los que le han impulsado hacia nosotros; interiormente es un lobo rapaz, su palabra es mentira y su obra engaño. Sabe guardar muy bien su secreto, pero en la sombra sigue su obra tenebrosa. Se halla entre nosotros no impulsado por la fe en Jesucristo, sino porque el diablo le ha conducido hasta la comunidad. Busca quizás el poder, la influencia, el dinero, la gloria que saca de sus propias ideas y profecías. Busca al mundo, no al Señor Jesús. Disimula sus sombrías intenciones bajo un vestido de cristianismo, sabe que los cristianos forman un pueblo crédulo. Cuenta con no ser desenmascarado en su hábito inocente. Porque sabe que a los cristianos les está prohibido juzgar, cosa que está dispuesto a recordarles en cuanto sea necesario. Efectivamente, nadie puede ver en el corazón del otro. Así desvía a muchos del buen camino. Quizás él mismo no sabe nada de todo esto; quizás el demonio que le impulsa le impide ver con claridad su propia situación.
Ahora bien, tal declaración de Jesús podría inspirar a los suyos un gran terror. ¿Quién conoce al otro? ¿Quién sabe si detrás de la apariencia cristiana no se oculta la mentira, no acecha la seducción? Una desconfianza profunda, una vigilancia sospechosa, un espíritu angustiado de critica podrían introducirse en la Iglesia. Esta palabra de Jesús podría incitarlos a juzgar sin amor a todo hermano caído en el pecado. Pero Jesús libera a los suyos de esta desconfianza que destruiría a la comunidad. Dice: El árbol malo da frutos malos. A su tiempo se dará a conocer por sí mismo. No necesitamos ver en el corazón de nadie. Lo que debemos hacer es esperar hasta que el árbol dé sus frutos
Cuando llegue su tiempo, distinguiréis los árboles por sus frutos. Y estos no pueden hacerse esperar mucho. Lo que se trata aquí no es la diferencia entre la palabra y la obra, sino entre la apariencia y la realidad. Jesús nos dice que un hombre no puede vivir durante mucho tiempo de apariencias. Llega el momento de dar los frutos, llega el tiempo de la diferenciación. Tarde o temprano se revelará lo que realmente es. Poco importa que el árbol no quiera dar fruto. El fruto viene por sí mismo. Cuando llegue el momento de distinguir un árbol de otro, el tiempo de los frutos lo revelará todo. Cuando llegue el momento de la decisión entre el mundo y la Iglesia -cosa que puede ocurrir cualquier día, no sólo en las grandes decisiones, sino también en las ínfimas y vulgares, entonces se revelará lo que es malo y lo que es bueno. En aquel instante únicamente subsistirá la realidad, no la apariencia.
Jesús exige a sus discípulos que en tales momentos distingan claramente la apariencia de la realidad, que pongan una frontera entre ellos y los falsos cristianos. Esto les impide sondear por mera curiosidad al otro, les exige sinceridad y resolución para reconocer la decisión divina. En cualquier instante es posible que los falsos cristianos sean arrancados de en medio de nosotros, que nosotros mismos nos veamos desenmascarados como falsos cristianos. Por eso, los discípulos son llamados a reafirmar su comunión con Jesús, a seguirle más fielmente. El árbol malo es cortado y arrojado al fuego. Todo su esplendor no le servirá de nada.
Versículo 21. Pero la separación provocada por la llamada de Jesús al seguimiento es aún más profunda. Tras la separación del mundo y de la Iglesia, de los cristianos falsos y verdaderos, la separación se sitúa ahora en medio del grupo de los discípulos que confiesan su fe. Pablo afirma: «Nadie puede decir ‘Jesús es Señor’ sino por influjo del Espíritu santo» (1 Cor 12, 3). Con la propia razón, con las propias fuerzas, con la propia decisión, nadie puede entregar su vida a Jesús ni llamarle su Señor. Pero aquí se tiene en cuenta la posibilidad de que alguno llame a Jesús su Señor sin el Espíritu santo, es decir, sin haber escuchado la llamada de Jesús.
Esto resulta tanto más incomprensible cuanto que en aquella época no significaba ninguna ventaja terrena llamar a Jesús su Señor; al contrario, se trataba de una confesión que implicaba un gran peligro. «No todo el que me diga: ‘Señor, Señor’ entrará en el reino de los cielos…». Decir «Señor, Señor» es la confesión de fe de la comunidad. Pero no todo el que pronuncia esta confesión entrará en el reino de los cielos.
La separación se producirá en medio de la Iglesia que confiesa su fe. Esta confesión no confiere ningún derecho sobre Jesús. Nadie podrá apelar nunca a su confesión. El hecho de que seamos miembros de la Iglesia de la confesión verdadera no constituye un derecho ante Dios. No nos salvaremos por esta confesión. Si creemos esto cometemos el mismo pecado de Israel, que convirtió la gracia de la vocación en un derecho ante Dios. De esta forma pecamos contra la gracia del que llama. Dios no nos preguntará aquel día si hemos sido protestantes, sino si hemos cumplido su voluntad. Hará esta pregunta a todo el mundo, y a nosotros también. Los límites de la Iglesia no son los de un privilegio, son los de la elección y vocación gratuitas de Dios, πας όλέγων y άλλα΄ό ποιων -«decir» y «hacer»- no expresan solamente la relación entre la palabra y la obra. Nos hablan, más bien, de dos clases de actitudes del hombre ante Dios: ό λέγων κύριε -«el que dice: Señor, Señor»- es el hombre que, basándose en el «sí» dado, manifiesta sus pretensiones; ό ποιων -«el que hace»- es el hombre humilde en el acto de obediencia.
El primero es el hombre que se justifica a sí mismo por su confesión; el segundo, el que hace, es el hombre obediente que edifica sobre la gracia de Dios. La palabra del hombre es el correlato de su propia justicia, mientras la acción es el correlato de la gracia, ante la cual el hombre lo único que puede hacer es obedecer y seguir humildemente. El que dice: «Señor, Señor» se ha llamado a sí mismo, sin el Espíritu santo, o ha transformado la llamada de Jesús en un derecho propio. El que hace la voluntad de Dios es llamado y bendecido, obedece y sigue a su Señor. No entiende la llamada que le es dirigida como un derecho, sino como un juicio y un acto de gracia, como la voluntad de Dios a la que quiere obedecer exclusivamente. La gracia de Jesús nos exige que actuemos; por eso, la acción es la verdadera humildad, la verdadera fe, la verdadera confesión de la gracia del que nos llama.
Versículo 22. El que confiesa y el que hace han sido separados. La separación llega ahora hasta lo último. Hablan aquí los que han pasado con éxito las pruebas anteriores. Forman parte de los que hacen, pero ahora invocan precisamente su acción en lugar de invocar su confesión. Han actuado en nombre de Jesús. Saben que la confesión no justifica; por eso han ido a glorificar con sus acciones el nombre de Jesús entre los hombres. Ahora se presentan ante él y hacen referencia a esta actividad.
Jesús revela aquí a sus discípulos la posibilidad de una fe demoniaca que le invoca a él, que realiza hechos milagrosos idénticos a las obras de los verdaderos discípulos de Jesús hasta el punto de no poder distinguirlos, actos de amor, milagros, quizás incluso la propia santificación, una fe que, sin embargo, niega a Jesús y se niega a seguirle. Es lo mismo que dice Pablo en el capítulo 13 de la primera Carta a los corintios sobre la posibilidad de predicar, de profetizar, de conocerlo todo, de tener incluso una fe capaz de trasladar las montañas… pero sin amor, es decir, sin Cristo, sin el Espíritu santo.
Más aún: Pablo se ve obligado a considerar como posible que las mismas obras del amor cristiano, el abandono de los bienes, y hasta el martirio, puedan ser realizadas… sin amor, sin Cristo, sin el Espíritu santo. Sin amor: o sea, que a pesar de toda esta acción no se produce el acto de seguimiento, ese acto cuyo autor, en definitiva, no es otro que el que llama, Jesucristo mismo. Es la posibilidad más profunda, más inconcebible del poder satánico en la comunidad, la separación definitiva que, naturalmente, sólo tiene lugar el último día. Pero esta separación será irrevocable. Los que siguen a Jesús se preguntarán dónde se encuentra la norma que permita saber quién es aceptado por Jesús y quién no lo es, quién permanece junto a él y quién no. La respuesta de Jesús a los últimos condenados lo dice todo: «No os conocí nunca».
Este es, pues, el secreto que ha sido guardado desde el comienzo del sermón de la montaña hasta ahora, hasta el final. La única pregunta es: ¿somos o no conocidos por Jesús?; ¿a qué debemos aferramos cuando advertimos el modo en que Jesús realiza la separación de la Iglesia y del mundo, y luego la separación dentro de la Iglesia hasta el último día, cuando no nos queda nada, ni nuestra confesión de fe, ni nuestra obediencia? Lo único que nos queda es su palabra: Te conocí. Es su palabra eterna, su llamada eterna. Aquí, el final del sermón del monte se fusiona con las primeras palabras del mismo. Sus palabras en el juicio final llegan a nosotros en su llamada al seguimiento. Pero desde el principio hasta el fin, sigue siendo exclusivamente su palabra, su llamada. Quien no se aferra en el seguimiento más que a esta palabra, prescindiendo de todo lo restante, será sostenido por ella en el día del juicio. Su palabra es su gracia.
c) La conclusión
Así, pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será corno el hombre prudente que edificó su casa sobre roca; cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa; pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Y todo e] que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, embistieron contra ella y cayó, y fue grande su ruina. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente quedó asombrada de su doctrina; porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas (Mt 7, 24-29).
Hemos oído el sermón del monte; quizás lo hemos entendido. ¿Pero quién lo ha entendido rectamente? Jesús responde por último a esta pregunta. Jesús no deja que sus oyentes se marchen con toda tranquilidad; no quiere que hagan de sus palabras lo que les guste, no quiere que saquen de ellas lo que les parece válido para sus vidas, ni que examinen la forma en que esta doctrina se relaciona con la «realidad». Jesús no da su palabra con liberalidad para que sus oyentes la profanen con sus manos de mercachifles; sólo la da con la condición de que conserve un poder exclusivo sobre ellos. Desde un punto de vista humano, existen innumerables posibilidades de entender e interpretar el sermón del monte. Pero Jesús únicamente conoce una: ir y obedecer. No se trata de interpretar, de aplicar, sino de actuar, de obedecer. Sólo de esta forma se escucha la palabra de Jesús. Pero insistamos: no se trata de hablar sobre la acción como de una posibilidad ideal, sino de comenzar a actuar realmente.
Esta palabra, a la que doy derecho sobre mi persona, esta palabra que procede del «yo te conocí», que me sitúa inmediatamente en la acción, en la obediencia, es la roca sobre la que puedo construir una casa. A esta palabra de Jesús, procedente de la eternidad, sólo corresponde el acto más sencillo. Jesús ha hablado; suya es la palabra, nuestra la obediencia. Sólo en la acción conserva la palabra de Jesús su honra, su fuerza y su poder entre nosotros. Ahora puede venir la tormenta sobre la casa; la unión con Jesús, creada por su palabra, no puede ser destruida.
Junto a la acción sólo existe la falta de acción. Pero no existe una voluntad de actuar que no haga nada. Quien entra en contacto con la palabra de Jesús de cualquier forma menos con la acción, no da la razón a Jesús, dice «no» al sermón del monte, no guarda su palabra. Preguntar, problematizar, interpretar, es igual que no hacer nada. Pensemos en el joven rico y en el doctor de la ley de Le 10.
Por mucho que afirmase mi fe, mi asentimiento fundamental a esta palabra, Jesús dice que esto es no hacer nada. La palabra que no quiero poner en práctica no es para mí una roca sobre la que puedo edificar una casa. No hay unión con Cristo. Nunca me conoció. Por eso ahora, cuando llegue la tormenta, perderé rápidamente la palabra, advertiré que, en realidad, nunca he creído. Yo no tenía la palabra de Cristo, sino una palabra que le había arrancado y que había hecho mía mientras reflexionaba sobre ella, aunque sin cumplirla. Mi casa está ahora en completa ruina porque no descansa sobre la palabra de Cristo.
«La gente quedó asombrada…». ¿Qué había pasado? El Hijo de Dios había hablado. Había tomado en sus manos el juicio del mundo. Y sus discípulos se encontraban a su lado.
Siguiente: Seccion 4. Mt 9, 35-10, 42: Los mensajeros