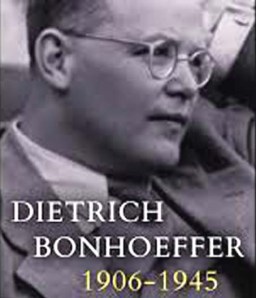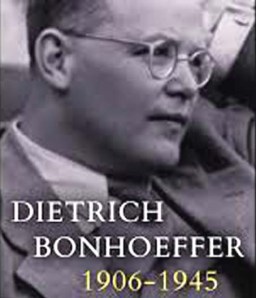 Dietrich Bonhoeffer, fue un pastor y teólogo luterano, quien predicó también con el ejemplo. Mientras las iglesias de Alemania guardaron silencio y se sometieron al nazismo de Hitler, él lo confrontó en forma escrita y verbal.
Su resistencia al régimen resultó en su captura, encarcelamiento y ejecución el 9 de abril de 1945, apenas 21 días antes del suicidio de Hitler, y 28 días antes de la rendición de Alemania. El día anterior de su muerte había dirigido un culto con los presos. Antes de ser ahorcado, de rodillas elevó su última oración. Tenía apenas 39 años de edad. Dietrich Bonhoeffer, fue un pastor y teólogo luterano, quien predicó también con el ejemplo. Mientras las iglesias de Alemania guardaron silencio y se sometieron al nazismo de Hitler, él lo confrontó en forma escrita y verbal.
Su resistencia al régimen resultó en su captura, encarcelamiento y ejecución el 9 de abril de 1945, apenas 21 días antes del suicidio de Hitler, y 28 días antes de la rendición de Alemania. El día anterior de su muerte había dirigido un culto con los presos. Antes de ser ahorcado, de rodillas elevó su última oración. Tenía apenas 39 años de edad.
|
(Seguimos publicando, parte por parte, el libro de Bonhoeffer, “El Precio de la Gracia”).
De click en los enlaces para ir a la ← septima parte o puede ir al inicio de la serie.
6. El sermón del Monte (continúa)
«Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Los que siguen a Cristo no sólo viven en renuncia al propio derecho, sino incluso en renuncia a la propia justicia. No se glorían en nada de lo que hacen y sacrifican. Sólo pueden poseer la justicia en el hambre y la sed de ella; ni la propia justicia, ni la de Dios sobre la tierra; desean en todo tiempo la futura justicia de Dios, pero no pueden implantarla por sí mismos. Los que siguen a Jesús tienen hambre y sed durante el camino. Anhelan el perdón de todos los pecados y la renovación plena, la renovación de la tierra y la justicia perfecta de Dios.
Sin embargo, la maldición del mundo y sus pecados recaen sobre ellos. Aquel a quien siguen debe morir en la cruz como un maldito. Su último grito es un deseo desesperado de justicia: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el discípulo no es más que su maestro. Sigue tras él. Por eso es feliz; porque se le ha prometido que quedará saciado. Alcanzarán la justicia no sólo de oídas, sino hasta saciarse corporalmente. El pan de la verdadera vida les alimentará en la cena futura con su Señor. Este pan futuro es el que los hace bienaventurados, puesto que ya lo tienen presente. Jesús, pan de vida, está entre ellos durante toda su hambre. Esta es la felicidad de los pecadores.
«Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». Estos pobres, estos extraños, estos débiles, estos pecadores, estos seguidores de Jesús viven también con él renunciando a la propia dignidad, porque son misericordiosos. No les basta su propia necesidad y escasez, sino que también se hacen partícipes de la necesidad ajena, de la pequeñez ajena, de la culpa ajena. Tienen un amor irresistible a los pequeños, enfermos, miserables, a los anonadados y oprimidos, a los que padecen injusticia y son rechazados, a todo el que sufre y se preocupa; buscan a los que han caído en el pecado y la culpa. Por muy profunda que sea la necesidad, por muy terrible que sea el pecado, la misericordia se acerca a ellos. E! misericordioso regala su propia honra al que ha caído en la infamia, y toma sobre sí la vergüenza ajena. Se deja encontrar junto a los publícanos y pecadores y lleva gustoso la deshonra de tratar con ellos. Se despojan del bien supremo del hombre, la propia honra y dignidad, y son misericordiosos.
Sólo una honra y dignidad conocen: la misericordia de su Señor, de la que viven. Él no se avergonzó de sus discípulos, se convirtió en hermano de los hombres, llevó su ignominia hasta la muerte de cruz. Esta es la misericordia de Jesús, de la única que quieren vivir los que están ligados a él, la misericordia del crucificado. Esta les hace olvidar toda honra y dignidad propia, y buscar sólo la comunidad con los pecadores. Si se les injuria por esto, son felices. Porque alcanzarán misericordia. Dios se inclinará alguna vez profundamente hacia ellos descargándoles de sus pecados e ignominias. Dios les dará su honra y quitará de ellos la deshonra. La honra de Dios será llevar la vergüenza de los pecadores y vestirlos con su dignidad. Bienaventurados los misericordiosos, porque tienen al misericordioso por Señor.
«Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». ¿Quién es limpio de corazón? Sólo el que ha entregado plenamente su corazón a Jesús, para que este reine exclusivamente en su interior; el que no mancha su corazón con el propio mal, ni tampoco con el propio bien. El corazón puro es el corazón sencillo del niño, que nada sabe del bien y del mal, el corazón de Adán antes de la caída, el corazón en el que no reina la conciencia, sino la voluntad de Jesús.
Quien vive en renuncia al propio bien y mal, al propio corazón, quien está tan arrepentido y sólo depende de Jesús, este tiene un corazón purificado por la palabra de Cristo. La limpieza de corazón se encuentra aquí en oposición a toda pureza externa, incluida la pureza de los buenos sentimientos. El corazón puro está limpio de bien y mal, pertenece por completo e indivisamente a Cristo, sólo se fija en él, que le precede. Sólo verá a Dios quien en esta vida sólo se ha fijado en Jesucristo, el Hijo de Dios. Su corazón está libre de imágenes que le manchen, sin dejarse arrastrar por la pluralidad de los propios deseos e intenciones. Está totalmente arrebatado en la contemplación de Dios. A Dios le contemplará aquel cuyo corazón se haya convertido en espejo de la imagen de Jesucristo.
«Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios». El seguidor de Jesús está llamado a la paz. Cuando Jesús los llamó, encontraron su paz. Jesús es su paz. Pero no sólo deben tener la paz, sino también deben crearla. Con esto renuncian a la fuerza y la rebelión. Estas nunca han servido para nada en las cosas de Cristo. Su Reino es un reino de paz, y la comunidad de Cristo se saluda con el beso de paz. Los discípulos de Cristo mantienen la paz, prefiriendo sufrir a ocasionar dolor a otro, conservan la comunidad cuando otro la rompe, renuncian a imponerse y soportan en silencio el odio y la injusticia. De este modo vencen el mal con el bien y son creadores de paz divina en medio de un mundo de odio y guerra. Pero nunca será más grande su paz que cuando se encuentren pacíficamente con el mal y estén dispuestos a sufrir. Los pacíficos llevarán la cruz con su Señor; porque en la cruz se crea la paz. Por haber sido insertados de este modo en la obra pacificadora de Cristo, por haber sido llamados a colaborar con el Hijo de Dios, serán llamados hijos de Dios.
«Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». No se habla aquí de la justicia de Dios, sino de los padecimientos por una causa justa, por el juicio y la acción justas de los discípulos de Jesús. Los que siguen a Jesús renunciando a las posesiones, a la felicidad, al derecho, a la justicia, a la honra, al poder, se distinguen en sus juicios y acciones del mundo; resultarán chocantes al mundo. Y así serán perseguidos por causa de la justicia. La recompensa que el mundo da a su palabra y actividad no es el reconocimiento, sino la repulsa. Es importante que Jesús proclame bienaventurados a sus discípulos cuando no sufren inmediatamente por la confesión de su nombre, sino simplemente por una causa justa. Se les hace la misma promesa que a los pobres. Como perseguidos, se asemejan a ellos.
Al final de las bienaventuranzas surge la pregunta: ¿qué lugar del mundo resta a tal comunidad? Ha quedado claro que sólo les queda un lugar, aquel en el que se encuentra el más pobre, el más combatido, el más manso: la cruz del Gólgota. La comunidad de los bienaventurados es la comunidad del crucificado. Con él lo ha perdido todo y con él lo ha encontrado todo. La cruz proclama: bienaventurados, bienaventurados. Pero Jesús sólo habla ahora a los que pueden entenderle, a los discípulos; por eso dice directamente:
Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.
«Por mi causa»: los discípulos son injuriados, pero encuentran al mismo Jesús. Sobre él recae todo, ya que por su causa son injuriados. Él carga con la culpa. La injuria, la persecución mortal y las mentiras malignas constituyen la felicidad de los discípulos en su comunidad con Jesús. Es forzoso que el mundo ataque a estos mansos extranjeros con sus palabras, su fuerza y sus calumnias. La voz de estos pobres y mansos es demasiado amenazadora y potente, su vida demasiado paciente y silenciosa; estos discípulos de Jesús, con su pobreza y sus sufrimientos, dan un testimonio demasiado poderoso de la injusticia del mundo. Resulta mortal. Mientras Jesús dice: Bienaventurados, bienaventurados, el mundo grita: ¡Fuera, fuera! Sí, fuera. Pero ¿adónde? Al reino de los cielos. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos.
Los pobres se encuentran en el salón de la alegría. Dios mismo enjuga las lágrimas de los que lloran, da de comer a los hambrientos con su cena. Los cuerpos heridos y martirizados están transfigurados, y en lugar de los vestidos del pecado y de la penitencia llevan la vestidura blanca de la eterna justicia. Desde esta alegría eterna resuena ya aquí un llamamiento a la comunidad de los que siguen bajo la cruz, las palabras de Cristo: Bienaventurados, bienaventurados.
- b) La comunidad visible
Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para tirarla afuera y ser pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede estar oculta una ciudad situada en la cima de un monte. Ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino sobre el candelera, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos (Mt 5, 13-16).
Jesús se dirige a los que han sido llamados a la gracia del seguimiento del crucificado. Mientras hasta ahora los bienaventurados aparecían como dignos del reino de los cielos pero, al mismo tiempo, como totalmente superfluos e indignos de vivir para el mundo, en este momento se los define con la imagen del bien más imprescindible. Vosotros sois la sal de la tierra. Son el bien más noble, el valor supremo que posee el mundo. Sin ellos la tierra no puede seguir viviendo. Es la sal quien conserva la tierra; esta vive gracias a estos pobres, despreciados y débiles que el mundo rechaza. Cuando ataca a los discípulos, destruye su propia vida y, oh milagro, son precisamente estos desgraciados los que posibilitan a la tierra el seguir viviendo. Esta «sal divina» (Homero) conserva su eficacia. Penetra toda la tierra. Es su sustancia. Por tanto, los discípulos no están orientados solamente al reino de los cielos, sino que se les recuerda también su misión terrena.
Como hombres ligados a solo Cristo se les pone en contacto con el mundo, cuya sal son ellos. Jesús, al llamar sal a sus discípulos y no a sí mismo, les transmite la actividad sobre la tierra. Los aplica a su trabajo. Él permanece en el pueblo de Israel, pero a sus discípulos les entrega toda la tierra. Sólo con la condición de que la sal siga siendo sal y conserve su fuerza purifícadora y sazonadora podrá ser mantenida la tierra. Por amor a sí misma y al mundo, la sal debe seguir siendo sal, la comunidad de los discípulos debe seguir siendo lo que es por vocación de Cristo. En esto consistirá su verdadera eficacia y su fuerza conservadora. La sal debe ser incorruptible, una fuerza permanente de purificación. Por eso el Antiguo Testamento usa la sal para los sacrificios, y en el rito católico del bautismo se pone sal en la boca del niño (Ex 30, 35; Ez 16,4). En la incorruptibilidad de la sal radica la conservación de la comunidad.
«Vosotros sois la sal». No dice: Vosotros debéis ser la sal. No se deja a elección de los discípulos el que quieran o no ser sal. Tampoco se les hace un llamamiento para que se conviertan en sal de la tierra. Lo son, quiéranlo o no, por la fuerza de la llamada que se les ha dirigido. Vosotros sois la sal. No dice: Vosotros tenéis la sal. Sería erróneo querer equiparar la sal con el mensaje de los apóstoles, como hacen los reformadores. Estas palabras se refieren a toda su existencia, en cuanto se halla fundada por la llamada de Cristo al seguimiento, a esta existencia de la que hablaban las bienaventuranzas. Quien sigue a Cristo, captado por su llamada, queda plenamente convertido en sal de la tierra.
La otra posibilidad consiste en que la sal se vuelva insípida, deje de ser sal. Deja de actuar. Entonces sólo sirve para ser arrojada.
El honor de la sal consiste en que debe salar todas las cosas. Pero la sal que se vuelve insípida no puede adquirir de nuevo su antiguo poder. Todo, incluso el alimento más estropeado, puede ser salvado con la sal; sólo la sal que se ha vuelto insípida se pierde sin esperanza. Es el otro aspecto. El juicio que amenaza a la comunidad de los discípulos. La tierra debe ser salvada por la comunidad; sólo la comunidad que deja de ser lo que es se pierde sin salvación. La llamada de Jesucristo le obliga a ser sal o quedar aniquilada, a seguirle o ser destruida por el mismo llamamiento. No existe una nueva posibilidad de salvación. No puede existir.
No sólo la actividad invisible de sal, sino el resplandor visible de la luz se ha prometido a la comunidad de los discípulos por el llamamiento de Jesús. «Vosotros sois la luz». No dice: Debéis serlo. La vocación los ha convertido en luz. Ahora están obligados a ser una luz visible; de lo contrario, la llamada no estaría con ellos. ¡Qué imposible, qué fin tan absurdo sería para los discípulos de Jesús, para estos discípulos, querer convertirse en luz del mundo! Esto ya lo ha hecho la llamada al seguimiento. Insistamos en que no es: Vosotros tenéis la luz, sino: Vosotros sois. La luz no es algo que se os ha dado, por ejemplo vuestra predicación, sino vosotros mismos. El mismo que dice de sí: Yo soy la luz, dice a sus discípulos: Vosotros sois la luz en toda vuestra vida, con tal de que permanezcáis fieles a la llamada. Siendo esto así, no podéis permanecer ocultos, aunque queráis.
La luz brilla, y la ciudad sobre el monte no puede estar oculta. Imposible. Resulta visible desde lejos, bien como una ciudad firme o un castillo fortificado, bien como unas ruinas destrozadas. Esta ciudad sobre el monte -¿qué israelita no pensaría en Jerusa-lén, la ciudad edificada en lo alto?- es la comunidad de los discípulos. A los que siguen a Cristo no se les propone una nueva decisión; la única decisión posible para ellos se ha producido ya. Ahora deben ser lo que son, o dejar de ser seguidores de Jesús. Los seguidores forman la comunidad visible, su seguimiento es una acción visible por la que se apartan del mundo, o no es un auténtico seguimiento. En realidad, el seguimiento es tan visible como la luz en la noche, como un monte en la llanura.
Huir a la invisibilidad es negar el llamamiento. La comunidad de Jesús que quiere ser invisible deja de seguirle. «No se enciende una lámpara para colocarla bajo el celemín, sino sobre el candelera». Existe también la posibilidad de que se oculte la luz caprichosamente, de que brille bajo el celemín, de que se niegue el llamamiento. El celemín bajo el que la comunidad visible oculta su luz puede ser el miedo a los hombres o una configuración consciente al mundo para conseguir ciertos fines, que pueden ser de tipo misionero o brotar de un falso amor a los hombres. Y también puede tratarse, lo que es mucho más peligroso, de una teología reformadora que se atreve a denominarse theologia crucis, y cuyo distintivo consiste en preferir la «humilde» invisibilidad, la configuración plena al mundo, a la visibilidad «farisaica». Lo que caracteriza aquí a la comunidad no es la visibilidad extraordinaria, sino la adaptación a \ajustitia civilis.
El criterio de lo cristiano es precisamente que la luz no brille. Jesús, sin embargo, dice: Haced brillar vuestra luz ante los paganos. En cualquier caso, es la luz del llamamiento de Cristo la que resplandece. Pero ¿qué luz es la que deben irradiar estos seguidores de Jesús, estos discípulos de las bienaventuranzas? ¿Qué luz debe brotar de ese lugar en el que sólo los discípulos tienen un derecho? ¿Qué tiene en común la invisibilidad y ocultamiento de la cruz, bajo la que se encuentran los discípulos, con la luz que debe brillar? ¿No debe deducirse de ese ocultamiento que también los apóstoles han de hallarse en la oscuridad y no en la luz?
Es un pésimo sofisma deducir de la cruz de Cristo el que la Iglesia deba configurarse al mundo. ¿No reconoce claramente cualquier persona sencilla que, precisamente en la cruz, se ha hecho visible algo extraordinario? ¿O es todo esto justitia civilis, es la cruz configuración al mundo? ¿No es la cruz algo que se ha hecho inauditamente visible en medio de toda oscuridad para terror de los enemigos? ¿No es suficientemente visible que Cristo fue rechazado y debió padecer, que su vida terminó en un patíbulo frente a las puertas de la ciudad? ¿Es esto invisibilidad?
Las buenas obras de los discípulos deben brillar con esta luz. Lo que los hombres han de ver no son vuestras personas, sino vuestras buenas obras, dice Jesús. ¿Cuáles son las buenas obras que pueden ser vistas a esta luz? Únicamente las que Jesús produjo en ellos cuando los llamó, cuando los convirtió bajo su cruz en luz del mundo: pobreza, separación del mundo, mansedumbre, edificación de la paz y, por último, la gracia de ser perseguidos y rechazados, sintetizándose todo en esta sola cosa: llevar la cruz de Cristo. La cruz es la luz extraña que resplandece, la única en que pueden ser vistas todas estas buenas obras de los discípulos.
No se dice que Dios se hará visible, sino que se verán las «buenas obras» y los hombres alabarán a Dios por ellas. Visible será la cruz y visibles serán las obras de la cruz, visibles serán la escasez y renuncia de los bienaventurados. Pero por la cruz y por esta comunidad no se puede alabar al hombre, sino a solo Dios. Si las buenas obras fuesen virtudes humanas, no se alabaría al Padre sino a los discípulos. Pero en realidad no hay que alabar al discípulo que lleva la cruz, ni a la comunidad que brilla y es visible sobre el monte; por las «buenas obras» sólo se puede alabar al Padre que está en los cielos. De este modo los hombres ven la cruz y la comunidad del crucificado y creen en Dios. Es la luz de la resurrección.
- c) La justicia de Cristo
No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro: el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o un ápice de la ley sin que todo se haya cumplido. Por tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos menores y así lo enseñe a los hombres, será el menor en el reino de los cielos; en cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos (Mt 5, 17-20).
No es extraño que los discípulos, al oír las promesas hechas por su Señor, en las que se quitaba valor a todo lo que el pueblo estimaba y se alababa todo lo que para él carecía de importancia, viesen llegado el fin de la ley. Se les hablaba y consideraba como a hombres que lo habían conseguido todo por pura gracia de Dios, como a quienes ahora todo lo poseen, como a herederos seguros del reino de los cielos. Tenían la comunidad plena y personal con Cristo, que todo lo había renovado. Eran la sal, la luz, la ciudad sobre el monte. Por eso, todo lo antiguo ha pasado, se ha disuelto. Parece faltar muy poco para que Jesús establezca una separación definitiva entre su persona y lo antiguo, para que declare abolida la ley del Antiguo Testamento y reniegue de ella con su libertad de Hijo de Dios, liberando también a su comunidad.
Por todo lo que había sucedido, los discípulos podían pensar como Marción que, reprochando a los judíos haber falseado el texto, lo cambió del siguiente modo: «¿Pensáis que he venido a cumplir la ley o los profetas? He venido a abolir, y no a dar cumplimiento». Son innumerables los que desde Marción han leído e interpretado el texto de esta forma. Pero Jesús dice: «No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas…». Cristo revaloriza la ley del Antiguo Testamento.
¿Cómo hay que entender esto? Sabemos que se habla a los que le siguen, a los que están ligados solamente a Jesucristo. Ninguna ley podría haber impedido la comunidad de Jesús con sus discípulos, como vimos al interpretar Lc 9, 57s. El seguimiento es unión inmediata a solo Cristo. Sin embargo, de forma totalmente inesperada, aparece aquí la vinculación de los discípulos a la ley vetero-testamentaria. Con esto Jesús indica dos cosas a sus apóstoles: que la unión a la ley no constituye aún el seguimiento, y que la vinculación sin ley a la persona de Jesucristo no puede ser llamada verdadero seguimiento. Pone en contacto con la ley a los que ha concedido todas sus promesas y su plena comunidad. La ley tiene valor para los discípulos porque así lo dispone aquel a quien ellos siguen. Y ahora surge la pregunta: ¿qué es lo verdaderamente válido: Cristo o la ley? ¿A quién estoy yo ligado? ¿A él sólo, o también a la ley? Cristo había dicho que ninguna ley podía interponerse entre él y sus discípulos. Ahora dice que la abolición de la ley significaría separarse de él. ¿Qué sentido tiene esto?
La ley es la ley del Antiguo Testamento; no se trata de una ley nueva, sino de la antigua, de la que se habló al joven rico y al escriba como revelación de la voluntad de Dios. Si se convierte en un precepto nuevo es sólo porque Jesús vincula a los que le siguen con esta ley. No se trata, pues, de una «ley mejor» que la de los fariseos; es la misma, la ley que debe permanecer con todas sus letras hasta el fin del mundo, que se ha de cumplir hasta en lo más pequeño. Pero sí se trata de una «justicia mejor». Quien no posea esta justicia mejor, no entrará en el reino de los cielos, porque se habría separado del seguimiento de Cristo, que le pone en contacto con la ley. Pero los únicos que pueden tener esta justicia mejor son aquellos a quienes Cristo habla, los que él ha llamado. La condición de esta justicia mejor es el llamamiento de Cristo, es Cristo mismo.
Resulta por lo tanto comprensible que Jesús, en este momento del sermón del monte, hable por primera vez de sí mismo. Entre la justicia mejor y los discípulos, a los que se la exige, se encuentra él. Ha venido para cumplir la ley de la antigua alianza. Este es el presupuesto de todo lo demás. Jesús da a conocer su unión plena con la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento, en la ley y los profetas. De hecho, no tiene nada que añadir a los preceptos de Dios; los guarda, y esto es lo único que añade. Dice de sí mismo que cumple la ley. Y es verdad. La cumple hasta lo más mínimo. Y al cumplirla, se «consuma todo» lo que ha de suceder para el cumplimiento de la ley. Jesús hará lo que exige la ley, por eso sufrirá la muerte; porque sólo él entiende la ley como ley de Dios. Es decir: ni la ley es Dios, ni Dios es la ley, como si esta hubiese ocupado el puesto de Dios.
De esta forma errónea es como Israel había interpretado la ley. Su pecado consistió en divinizar la ley y legalizar a Dios. A la inversa, el pecado de los discípulos habría consistido en quitar a la ley su carácter divino y separar a Dios de su ley. En ambos casos, Dios y la ley habrían sido unidos e identificados, con las mismas consecuencias. Los judíos identificaron a Dios con la ley para poder dominarlo al dominar la ley. Dios quedaba prisionero de la ley y no era ya su señor. Los discípulos, si pensaran separar a Dios de su ley, lo harían para poder dominar a Dios con los bienes salvíficos que poseían. En ambos casos se confundirían el don y el donador, se negaría a Dios con ayuda de la ley o de la promesa salvífica.
Contra ambas interpretaciones erróneas Jesús revaloriza la ley como ley de Dios. Dios es el donador y señor de la ley, y esta sólo es cumplida en la comunión personal con Dios. Sin comunidad con Dios no hay cumplimiento de la ley, y sin cumplimiento de la ley no hay comunidad con Dios. Lo primero es válido para los judíos, lo segundo para el posible equívoco de los discípulos.
Jesús, Hijo de Dios, el único que vive en plena comunión con Dios, revaloriza la ley del Antiguo Testamento al venir a cumplirla. Por ser el único que lo hizo, sólo él puede enseñar rectamente la ley y su cumplimiento. Los discípulos debieron comprender esto cuando él lo dijo, porque sabían quién era. Los judíos no podían entenderlo porque no creían en él. Por eso debían rechazar su doctrina de la ley como una ofensa a Dios, es decir, como una ofensa a la ley de Dios. Y Jesús ha de sufrir las recriminaciones de los abogados de la falsa ley por amor a la verdadera ley de Dios. Jesús muere en la cruz como un blasfemo, como trasgresor de la ley, por haber re-valorizado la verdadera ley frente a la ley falsa y mal interpretada.
El cumplimiento de la ley, del que Jesús habla, sólo puede llevarse a cabo con su muerte en la cruz como pecador. Él mismo, en cuanto crucificado, es el cumplimiento pleno de la ley.
Con esto queda dicho que Jesucristo, y sólo él, cumple la ley, porque sólo él vive en plena comunión con Dios. Se interpone entre sus discípulos y la ley, pero ésta no se interpone entre él y sus discípulos. El camino de los discípulos hacia la ley pasa por la cruz de Cristo. Así, Jesús vincula nuevamente a los discípulos a su persona, poniéndolos en contacto con la ley que sólo él cumple. Debe rechazar la vinculación sin ley, porque constituiría un fanatismo, un libertinaje pleno, en lugar de auténtica unión. Se elimina la preocupación de los discípulos de que la vinculación a la ley los separe de Jesús. Esto sólo sería posible en una interpretación errónea de la ley, como la que separó de hecho a los judíos de Dios. En lugar de esto, se deja claro que la auténtica unión con Jesús sólo puede alcanzarse estando vinculados a la ley de Dios.
Es verdad que Jesús se encuentra entre sus discípulos y la ley; pero no para liberarlos de su cumplimiento, sino para revalorizar-lo con sus exigencias. Los discípulos deben obedecer a la ley porque están unidos a él. Por otra parte, el cumplimiento de la «iota» no significa que, desde ahora, esta «iota» se haya acabado para los discípulos. Se ha cumplido, y esto es todo. Pero precisamente por ello ha adquirido ahora su valor, de forma que en adelante será grande en el reino de los cielos el que cumpla y enseñe la ley. «Cumpla y enseñe»; podría imaginarse una doctrina de la ley que dispensase de la acción, en la que la ley sólo sirviese para comprender la imposibilidad de cumplirla. Pero esta doctrina no podría basarse en Jesús. Hay que cumplir la ley como él lo hizo. Quien permanece junto a él en el seguimiento -junto a él, que cumplió la ley- este observa y enseña la ley en el seguimiento. Sólo quien pone en práctica la ley puede permanecer en comunión con Jesús.
No es la ley la que distingue a los discípulos de los judíos, sino la «justicia mejor». La justicia de los discípulos «supera» a la de los escribas. Es algo extraordinario, especial. Por primera vez resuena aquí el concepto que será de gran importancia en el v. 47. Debemos preguntarnos: ¿en qué consistía la justicia de los fariseos?, ¿en qué consiste la justicia de los discípulos? Los fariseos nunca cayeron en el error, contrario a la Escritura, de que la ley sólo había que enseñarla, pero no cumplirla. El fariseo quería ser observante de la ley. Su justicia consistía en el cumplimiento literal, inmediato, de lo dispuesto por la ley. Su justicia era acción. Su fin, la conformidad plena de su acción con lo mandado en la ley. Sin embargo, siempre debía quedar un resto que había de ser tapado con el perdón. Su justicia permanecía incompleta.
También la justicia de los discípulos sólo podía consistir en la observancia de la ley. Nadie podía ser llamado justo si no observaba la ley. Pero la observancia de los discípulos supera a la de los fariseos porque, de hecho, su justicia es perfecta, mientras la de estos es imperfecta. ¿Cómo? La preeminencia de la justicia de los discípulos consiste en que entre ellos y la ley se encuentra aquel que cumplió perfectamente la ley y está en comunión con ellos. Él no se vio frente a una ley incumplida, sino frente a una ley ya cumplida. Antes de que comenzase a obedecer a la ley, ésta ya estaba cumplida y sus exigencias satisfechas. La justicia que exige la ley ya está presente; es la justicia de Jesús, que marcha hacia la cruz por amor a la ley. Pero como esta justicia no es sólo un bien ofrecido, sino la comunidad plena y verdaderamente personal con Dios, Jesús no sólo tiene la justicia, sino que él mismo es justicia. Es la justicia de los discípulos. Por su llamada los ha hecho partícipes de su persona, les ha regalado su comunidad, y así les ha permitido tomar parte de su justicia, les ha otorgado su justicia.
La justicia de los discípulos es la justicia de Cristo. Con el único fin de decir esto comienza Jesús sus palabras sobre la «justicia mejor» haciendo referencia a su cumplimiento de la ley. La justicia de Cristo es realmente la justicia de los discípulos. En sentido estricto, sigue siendo una justicia regalada, otorgada por la llamada al seguimiento. Es la justicia que consiste en el seguimiento y que ya en las bienaventuranzas recibe la promesa del reino de los cielos. La justicia de los discípulos es justicia bajo la cruz. Es la justicia de los pobres, de los combatidos, hambrientos, mansos, pacíficos, perseguidos por amor a Cristo, la justicia visible de los que son luz del mundo y ciudad sobre el monte, por la llamada de Cristo. Si la justicia de los discípulos es «mejor» que la de los fariseos, se debe a que sólo se apoya en la comunión con aquel que ha cumplido la ley; la justicia de los discípulos es auténtica justicia porque ahora cumplen la voluntad de Dios observando la ley.
También la justicia de Cristo debe ser observada, y no sólo enseñada. De lo contrario, no es mejor que la ley que se enseña pero no se cumple. Todo lo que sigue habla de esta observancia de la justicia de Cristo por los discípulos. Podríamos sintetizarlo en una sola palabra: seguimiento. Es la participación real y sencilla por la fe en la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es la ley nueva, la ley de Cristo.
- d) El hermano
Habéis oído que se dijo a los antepasados: No matarás, y aquel que matare será reo ante el tribunal. Pues yo os digo: Todo aquel que se encolerice contra su hermano, será reo ante el tribunal; pero el que llame «imbécil» a su hermano, será reo ante el sanedrín; y el que le llame «renegado», será reo de la gehenna del fuego. Si, pues, al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo que reprocharte, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano; luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte en seguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y se te meta en la cárcel. Yo te aseguro: No saldrás de allí hasta haber pagado el último céntimo (Mt 5, 21-26).
«Pues yo os digo». Jesús sintetiza todo lo dicho sobre la ley. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta imposible interpretar a Jesús revolucionariamente o aceptar una contraposición de opiniones, al estilo de los rabinos. Más bien, Jesús expresa, continuando lo dicho, su unidad con la ley de la alianza mosaica, pero al mismo tiempo deja completamente claro que él, el Hijo de Dios, es señor y dador de la ley. Sólo quien percibe la ley como palabra de Cristo puede cumplirla. El error pecaminoso en que se encontraban los fariseos no les daba esta oportunidad. Sólo en el conocimiento de Cristo como señor y cumplidor de la ley radica el verdadero conocimiento de la misma. Cristo ha puesto su mano sobre la ley, la reivindica. Con esto hace lo que la ley quiere en realidad. Pero al unirse de esta forma con la ley se convierte en enemigo de una falsa interpretación de la misma. Al honrarla, se entrega en manos de los falsos celosos de la ley.
La ley que Jesús indica a sus seguidores les prohibe matar y les encomienda cuidar del hermano. La vida del hermano depende de Dios, está en sus manos, solamente él tiene poder sobre la vida y la muerte. El asesino no tiene sitio en la comunidad de Dios. Incurre en el juicio que él mismo ejerce. El hermano que se encuentra bajo la protección del precepto divino no es únicamente el que pertenece a la comunidad, como lo demuestra sin lugar a dudas el hecho de que los seguidores de Jesús no pueden determinar quién es el prójimo; esto sólo puede hacerlo aquel a quien siguen obedientemente.
Al seguidor de Jesús le está prohibido matar, bajo pena del juicio divino. La vida del hermano es una frontera que no puede ser traspasada. Y se la traspasa por la ira, empleando palabras malas que se nos escapan (imbécil) y, por último, insultando premeditadamente a otro (renegado).
Toda ira va contra la vida ajena, siente envidia de ella, busca aniquilarla. Por otra parte, no existe ninguna diferencia entre la ira justa y la injusta. El discípulo no puede conocer la cólera, porque iría contra Dios y contra el hermano. La palabra que se nos escapa, a la que damos tan poca importancia, revela que no respetamos al otro, nos creemos superiores a él y valoramos nuestra vida por encima de la suya. Esta palabra es un ataque contra el hermano, un golpe en su corazón, que repercute en él, le hiere y destruye. El insulto premeditado roba al hermano su honra incluso en público, quiere hacerlo despreciable ante los demás, busca con odio el aniquilamiento de su existencia interna y externa. Ejecuta un juicio sobre él, lo que constituye un asesinato. Y el asesino también es digno de ser juzgado.
- La adición ebcfj en la mayoría de los manuscritos es la primera corrección prudente de la dureza de las palabras de Jesús.
Quien se encoleriza contra su hermano, le dirige malas palabras, le insulta o calumnia públicamente, es un asesino que no tiene cabida ante Dios. Al separarse del hermano, se ha separado también de Dios. Ya no tiene acceso a él. Su ofrenda, su culto, su oración, no pueden agradar a Dios. El que sigue a Jesús no puede separar, como los rabinos, el culto divino del servicio al hermano. El desprecio del hermano convierte el culto en inauténtico y le priva de toda promesa divina. El individuo y la comunidad que quieren acercarse a Dios con un corazón lleno de desprecio o sin reconciliar, sólo practican un juego con los dioses. La ofrenda no será aceptada mientras se niegue al hermano la ayuda y el amor, mientras se le siga despreciando, mientras pueda tener algo contra mí o contra la comunidad de Jesús.
Lo que se interpone entre Dios y yo no es principalmente mi propia cólera, sino el hecho de que existe un hermano enfermo, despreciado, deshonrado, que «tiene algo contra mí». Por tanto, examínese la comunidad de los discípulos de Jesús para ver si no es culpable de haber odiado, despreciado, injuriado al hermano, convirtiéndose de este modo en colaboradora de su muerte. Que examine la comunidad de Jesús si, en el momento en que se acerca a Dios para el culto y la oración, no hay muchas voces que le acusan ante Dios e impiden su oración. Que examine la comunidad de Jesús si ha dado a los despreciados y deshonrados de este mundo un signo del amor de Jesús, que quiere conservar, mantener y proteger la vida. De lo contrario, el culto más correcto, la oración más piadosa, la confesión más firme de la fe, no le servirían para nada, sino que darían testimonio contra ella porque ha olvidado el seguimiento de Jesús.
Dios no quiere ser separado de nuestro hermano. No quiere ser honrado si un hermano es deshonrado. Es el Padre. Sí, el Padre de Jesucristo, que se hizo hermano de todos nosotros. En esto radica el fundamento último de por qué Dios no quiere separarse del hermano. Su Hijo hecho hombre fue deshonrado, injuriado, por amor a la honra del Padre. Mas el Padre no se dejó separar de su Hijo y ahora tampoco quiere alejarse de aquel que se asemejó a su Hijo, por el que su Hijo cargó con el oprobio. La encarnación del Hijo de Dios ha hecho inseparable el culto divino del servicio al hermano. Quien dice que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso.
Por tanto, al que quiere practicar el verdadero culto siguiendo a Jesús sólo le queda un camino: el de la reconciliación con el hermano. Quien acude a la palabra y a la eucaristía con un corazón sin reconciliar recibe su propio juicio. Es un asesino a los ojos de Dios. Por eso, «vete primero a reconciliarte con tu hermano; luego vuelves y presentas tu ofrenda». Es un camino difícil el que Jesús exige a sus seguidores. Está unido a una gran humillación y oprobio. Pero es un camino hacia él, el hermano crucificado, y por consiguiente, un camino lleno de bendiciones. En Jesús se unificaron el servicio al hermano más pequeño y el culto a Dios. Él fue a reconciliarse con el hermano y luego ofreció al Padre la única ofrenda verdadera, entregándose a sí mismo.
Todavía es tiempo de gracia porque aún tenemos un hermano, y todavía «vamos con él por el camino». Ante nosotros se halla el juicio. Todavía podemos ponernos a buenas con él y pagarle la deuda que le debemos. Se acerca la hora en que caeremos en manos del juez. Entonces será demasiado tarde, el derecho y la pena se aplicarán hasta sus últimas consecuencias. ¿Comprendemos que aquí el hermano no se convierte para el discípulo de Jesús en ley, sino en gracia? Es gracia poder ponerse a buenas con él, reconocerle su derecho, es gracia poder reconciliarnos con el hermano. Él es nuestra gracia antes del juicio.
Sólo puede hablarnos el que, siendo nuestro hermano, se ha hecho nuestra gracia, nuestra reconciliación, nuestra salvación antes del juicio. En la humanidad del Hijo de Dios se nos ha otorgado la gracia del hermano. Ojalá piensen en esto los discípulos de Jesús.
El servicio al hermano, que intenta complacerle, que respeta su vida y sus derechos, es el camino de la negación de sí mismo, el camino hacia la cruz. Nadie tiene mayor amor que quien da la vida por su amigo. Es el amor del crucificado. Y por eso esta ley sólo se cumple en la cruz de Cristo.
- e) La mujer
Habéis oído que se dijo: No cometerás adulterio. Pues yo os digo: Todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si, pues, tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti; más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti; más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo vaya a la gehenna. También se dijo: El que repudie a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pues yo os digo: Todo el que repudia a su mujer, excepto el caso de fornicación, la expone a cometer adulterio; y el que se case con una repudiada, comete adulterio (Mt 5, 27-32).
La vinculación a Jesucristo no abre paso al placer que carece de amor, sino que lo prohibe a los discípulos. Puesto que el seguimiento es negación de sí y unión con Jesús, en ningún momento puede tener curso libre la voluntad propia, dominada por el placer, del discípulo. Tal concupiscencia, aunque sólo radicase en una simple mirada, separa del seguimiento y lleva todo el cuerpo al infierno. Con ella, el hombre vende su origen celestial por un momento placentero. No cree en el que puede devolverle una alegría centuplicada por el placer al que renuncia. No confía en lo invisible, sino que se aferra al fruto visible del placer. De este modo se aleja del camino del seguimiento y queda separado de Cristo.
La impureza de la concupiscencia es incredulidad. Por eso hay que rechazarla. Ningún sacrificio que libere a los discípulos de este placer que separa de Jesús es demasiado grande. El ojo es menos que Cristo y la mano es menos que Cristo. Si el ojo y la mano sirven al placer e impiden a todo el cuerpo la pureza del seguimiento, es preferible renunciar a ellos a renunciar a Jesús. Las alegrías que proporciona el placer son menores que sus inconvenientes; se consigue el placer del ojo y de la mano por un instante, y se pierde el cuerpo por toda la eternidad. Tu ojo, que sirve a la impura concupiscencia, no puede contemplar a Dios.
¿No resulta decisiva en este momento la pregunta de si Jesús dio a su precepto un sentido literal o figurado? ¿No depende toda nuestra vida de una respuesta clara a esta pregunta? ¿No se ha dado ya la respuesta en la actitud de los discípulos? En estas preguntas decisivas, aparentemente tan serias, nuestra voluntad huye de la decisión. La misma pregunta es falsa y maligna. No puede tener respuesta. Si dijéramos que, naturalmente, no hay que entenderlo en sentido literal, debilitaríamos la seriedad del precepto; y si dijéramos que hay que interpretarlo literalmente, no sólo se pondría de manifiesto la absurdidad fundamental de la existencia cristiana, sino que el mismo precepto perdería su fuerza. Sólo quedaremos firmemente ligados al mandamiento de Jesús en cuanto esta pregunta fundamental no sea respondida. No podemos inclinarnos a ninguna de las dos partes. Debemos obedecer a lo que se nos propone. Jesús no obliga a sus discípulos a vivir en una convulsión inhumana, no les prohibe mirar, pero orienta sus miradas hacia él y sabe que la mirada sigue siendo pura aunque ahora se dirija a la mujer. De este modo, no impone sobre ellos el yugo insoportable de la ley, sino que les ayuda misericordiosamente con el Evangelio.
Jesús no invita al matrimonio a los que le siguen. Pero santifica el matrimonio según la ley al declararlo insoluble y prohibir un segundo matrimonio cuando una de las partes se separa de la otra por adulterio. Con este precepto, Jesús libera al matrimonio del placer egoísta y malo, y lo pone al servicio del amor, que es la única posibilidad dentro del seguimiento. Jesús no injuria al cuerpo y a su deseo natural, pero rechaza la incredulidad que en él se oculta. Así, no disuelve el matrimonio, sino que lo consolida y santifica mediante la fe, y el que le sigue podrá continuar conservando, incluso en el matrimonio, su vinculación exclusiva a Cristo en la disciplina y la negación de sí. Cristo también es el señor de su matrimonio. El que con esto el matrimonio del discípulo sea algo distinto al matrimonio civil no significa un desprecio del matrimonio, sino precisamente su santificación.
Parece que Jesús, al exigir la indisolubilidad del matrimonio, se opone a la ley veterotestamentaria. Pero él mismo da a entender su unión con la ley mosaica (Mt 19, 8). A los israelitas se les permitió dar el acta de divorcio «por la dureza de su corazón», es decir, sólo para precaver su corazón de un desenfreno mayor. Pero la ley veterotestamentaria coincide con Jesús en que su intención se orienta exclusivamente a la pureza del matrimonio, al matrimonio que es vivido con la fe en Dios. Esta pureza queda a salvo en la comunidad de Jesús, en su seguimiento.
Puesto que a Jesús sólo le interesa la pureza perfecta de sus discípulos, también ha de decir que la renuncia plena al matrimonio por amor al reino de los cielos es digna de elogio. Jesús no hace un programa del matrimonio o del celibato, sino que libera a sus discípulos de la , de la fornicación, dentro o fuera del matrimonio, que no sólo es un pecado contra el propio cuerpo, sino también contra el mismo cuerpo de Cristo (1 Cor 6, 13-15). También el cuerpo del discípulo pertenece a Cristo y al seguimiento; nuestros miembros son miembros de su cuerpo. La fornicación es un pecado contra el propio cuerpo de Jesús, porque él, el Hijo de Dios, tuvo un cuerpo humano y porque nosotros tenemos comunidad con su cuerpo.
El cuerpo de Jesús fue crucificado. El apóstol dice de aquellos que pertenecen a Cristo han crucificado su cuerpo con sus vicios y concupiscencias (Gal 5, 24). El cumplimiento de esta ley vetero-testamentaria sólo es cierto en el cuerpo crucificado y martirizado de Jesucristo. La visión y la comunidad de este cuerpo que se entregó por ellos es para los discípulos la fuerza que les permite alcanzar la pureza que Jesús les ofrece.
- f) La veracidad
Habéis oído también que se dijo a los antepasados: No perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo que no juréis en modo alguno: ni por el cielo, porque es el trono de Dios; ni por la tierra, porque es escabel de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Sea vuestro lenguaje: sí, sí; no, no; que lo que pasa de aquí viene del maligno (Mt 5, 33-37).
Hasta el momento presente, la interpretación de estos versos resulta extraordinariamente insegura en la Iglesia cristiana. Desde los tiempos primitivos, los exegetas oscilan desde la repulsa rigurosa de todo juramento, considerándolo pecado, hasta la recusación más suave del juramento y del perjurio frivolos. En la Iglesia antigua, la idea más ampliamente reconocida era la de que el juramento estaba prohibido, sin duda, al cristiano «perfecto», pero podía admitirse en los más débiles, dentro de ciertos límites. Agustín, entre otros, defendió esta opinión. Al juzgar el juramento coincidió con filósofos paganos como Platón, los pitagóricos, Epicteto, Marco Aurelio, que lo consideraban como indigno de un hombre noble.
Las Iglesias reformadoras, en sus confesiones, piensan que las palabras de Jesús no se refieren al juramento exigido por las autoridades mundanas. Desde el principio, los argumentos fundamentales eran que el Antiguo Testamento mandaba jurar, que Jesús mismo juró ante el sanedrín y el apóstol Pablo se sirvió en muchas ocasiones de fórmulas semejantes. Para los reformadores tuvo una importancia decisiva en este punto la separación de los reinos espiritual y mundano, junto con la prueba inmediata de la Escritura.
¿Qué es el juramento? Es la invocación pública de Dios como testigo de una afirmación que hago sobre algo pasado, presente o futuro. Dios, el omnisciente, vengará la mentira. ¿Cómo puede decir Jesús que este juramento es pecado, algo «satánico» que viene del maligno, ex xoñ jtovtiqoü? Porque él se refiere a la veracidad plena.
El juramento es la prueba de la mentira que reina en el mundo. Si el hombre no pudiese mentir, el juramento resultaría innecesario. Por eso el juramento es un dique contra la mentira. Pero al mismo tiempo la fomenta; porque allí donde sólo el juramento reivindica la veracidad última, se concede simultáneamente un ámbito vital a la mentira, se le admite un cierto derecho a la existencia. La ley veterotestamentaria rechaza la mentira mediante el juramento. Jesús rechaza la mentira prohibiendo jurar. Tanto aquí como allí sólo se pretende una cosa: aniquilar la falsedad en la vida de los creyentes. El juramento que la antigua alianza colocaba contra la mentira quedó en manos de la mentira misma y fue puesto a su servicio. Quería asegurarse mediante él y crearse un derecho. Por eso Jesús debe atrapar la mentira en el mismo sitio donde se refugia, en el juramento. Este debe desaparecer porque se ha convertido en refugio de la mentira.
El atentado del engaño contra el juramento podía tener lugar de doble forma: afirmándose bajo el juramento (perjurio), o introduciéndose en la forma del mismo juramento. En este caso, la mentira en el juramento no necesitaba la invocación del Dios vivo, sino la invocación de cualquier poder mundano o divino. Cuando la mentira se ha introducido tan profundamente en el juramento, la única forma de poner a salvo la veracidad plena es prohibiendo el juramento.
Sea vuestro lenguaje: sí, sí; no, no. Con esto, las palabras del discípulo no se libran de la responsabilidad que tiene ante el Dios omnisciente. Más bien, precisamente porque no se invoca de forma expresa el nombre de Dios, toda palabra del discípulo queda situada bajo la presencia natural del Dios que todo lo sabe. El discípulo de Jesús no debe jurar, porque sería imposible pronunciar una sola palabra sin que Dios la conociera. Cada una de sus palabras no debe ser más que verdad, de forma que no necesiten ser confirmadas con el juramento. El juramento sitúa todas sus otras palabras en las tinieblas de lo dudoso. Por eso viene «del maligno». El discípulo debe ser luz en todas sus palabras.
Con esto se rechaza el juramento, pero al mismo tiempo queda claro que el único fin pretendido es el de la veracidad. El precepto de Jesús no admite excepciones en ningún foro. Pero también hay que decir que la negación del juramento no debe servir de nuevo para ocultar la verdad. Cuándo se da este caso, o sea, cuándo hay que prestar juramento precisamente por amor a la verdad, no debe decidirse en general, sino que es el individuo quien ha de decidirlo. Las Iglesias reformadoras opinan que todo juramento exigido por la autoridad mundana se encuentra en estas circunstancias. Seguirá siendo discutible si es posible una decisión general de este tipo.
Lo que resulta indiscutible es que, cuando se da este caso, sólo se puede prestar juramento si, en primer lugar, resulta completamente claro y transparente el contenido del juramento; en segundo lugar, hay que distinguir entre juramentos que se refieren a hechos pasados o futuros que nos son conocidos y aquellos que tienen el carácter de un voto. Puesto que el cristiano nunca está libre de error en su conocimiento del pasado, la invocación del Dios omnisciente no pretende confirmar sus posibles afirmaciones erróneas, sino servir a la pureza de su conocimiento y su conciencia. Pero como el cristiano tampoco dispone nunca de su futuro, un voto con juramento, por ejemplo un juramento de fidelidad, representa de antemano para él grandes peligros. Porque el cristiano no sólo no dispone de su propio futuro, sino tampoco del futuro de aquel con quien se une en el juramento de fidelidad.
Por amor a la veracidad y al seguimiento de Jesús, resulta imposible prestar un juramento de este tipo sin someterlo a la reserva de la ciencia divina. Para el cristiano no existe ningún vínculo terreno absoluto. Un juramento de fidelidad que quiera ligar absolutamente al cristiano se convierte para él en mentira, es «del maligno». En tal juramento, la invocación del nombre de Dios nunca puede ser la confirmación del voto, sino única y exclusivamente el testimonio de que, en el seguimiento de Jesús, sólo estamos ligados a la voluntad de Dios, y todo otro vínculo por amor a Jesús está sometido a esta reserva. Si en caso de duda no se expresa o reconoce esta reserva, no puedo prestar juramento porque con él engañaría a aquel que me lo toma. Sea vuestro lenguaje: si, sí; no, no.
El precepto de la veracidad plena es sólo una nueva palabra en la totalidad del seguimiento. Sólo el que está ligado a Jesús en el seguimiento se encuentra en la verdad total. No tiene que ocultar nada ante su Señor. Vive descubierto en su presencia. Es reconocido por Jesús y situado en la verdad. Está patente ante Jesús como pecador. No es que él se haya manifestado a Jesús, sino que cuando Jesús se le reveló en su llamada se conoció a sí mismo en su pecado. La veracidad plena sólo existe al quedar descubiertos los pecados que también son perdonados por Jesús. Quien confesando sus pecados se encuentra ante Jesús en la verdad, es el único que no se avergüenza de ella sea cual sea el lugar donde haya que proclamarla. La veracidad que Jesús exige de sus discípulos consiste en la negación de sí mismo, que no oculta los pecados. Todo es manifiesto y transparente.
Como la veracidad pretende desde el principio hasta el fin que el hombre quede completamente al descubierto ante Dios en todo su ser, en su maldad, suscita la oposición de los pecadores y es perseguida y crucificada. La veracidad del discípulo tiene su único fundamento en el seguimiento de Jesús, en el que nos revela nuestros pecados en la cruz. Sólo la cruz, como verdad de Dios sobre nosotros, nos hace veraces. Quien conoce la cruz no se avergüenza ya de otra verdad. Para el que vive bajo la cruz no tiene sentido el juramento como ley expositiva de la veracidad, porque se encuentra en la verdad plena de Dios.
Es imposible ser veraces con Jesús sin ser veraces con los hombres. La mentira destruye la comunidad, mientras la verdad aniquila la falsa comunidad fundando una auténtica fraternidad. Es imposible seguir a Jesús sin vivir en la verdad manifiesta ante Dios y los hombres.