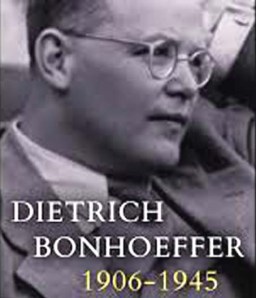(Seguimos publicando, parte por parte, el libro de Bonhoeffer, “El Precio de la Gracia”).
De click en los enlaces para ir a la ←quinta parte o puede ir al inicio de la serie.
Capítulo 5
El seguimiento y el individuo
Si alguno viene a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío (Lc 14, 26).
La llamada de Jesús al seguimiento convierte al discípulo en un individuo aislado. Quiéralo o no, debe decidirse, y debe decidirse solo. No se trata de una elección personal, por la que pretende convertirse en un individuo aislado; es Cristo quien transforma al que llama en individuo. Cada uno es llamado individualmente. Debe seguir individualmente. Temeroso de encontrarse solo, el hombre busca protección entre las personas y cosas que le rodean. De un golpe descubre todas sus responsabilidades y se aferra a ellas. Quiere tomar sus decisiones al abrigo de estas responsabilidades, no desea encontrarse solo, frente a frente con Jesús, no quiere tener que decidirse mirándole solo a él. Pero ni el padre ni la madre, ni mujer ni hijos, ni pueblo ni historia, pueden proteger en este momento al que ha sido llamado. Cristo quiere individualizar al hombre, que no debe ver más que al que le ha llamado.
En la llamada de Jesús se ha consumado ya la ruptura con los datos naturales entre los que vive el hombre. No es el seguidor quien consuma esta ruptura, sino Jesús mismo en el momento en que llama. Cristo ha liberado al hombre de las relaciones inmediatas con el mundo, para situarlo en relación inmediata consigo mismo. Nadie puede seguir a Cristo sin reconocer y aprobar esta ruptura ya consumada. No es el capricho de una vida llevada según la propia voluntad, sino Cristo mismo quien conduce al discípulo a la ruptura.
¿Por qué debe ser esto así? ¿Por qué no hay un crecimiento, un progreso lento y santificante desde los órdenes naturales hasta la comunión con Cristo? ¿Cuál es el poder irritante que se interpone entre el hombre y las categorías de su vida natural dadas por Dios mismo? ¿No es esta ruptura un metodismo legalista? ¿No es una forma lúgubre de despreciar los excelentes dones de Dios, desprecio que no tiene nada que ver con la libertad del cristiano?
Es cierto; algo se interpone efectivamente entre el que ha sido llamado por Cristo y los datos de su vida natural. Pero lo que se interpone no es un lúgubre despreciador de la vida, no es un código de piedad, es la vida y el Evangelio mismo, es Cristo mismo. Con su encarnación se ha interpuesto entre mí y el mundo. No puedo volver atrás. Él está en el medio. A quien ha llamado le quita la relación inmediata con estos datos del mundo. Él quiere ser el medio, todo debe suceder únicamente por él. Cristo se encuentra no sólo entre mí y Dios, sino también entre mí y el mundo, entre mí y los otros hombres y cosas.
Él es el mediador, no solamente entre Dios y el hombre, sino también entre hombre y hombre, entre el hombre y la realidad. Puesto que el mundo ha sido creado por él y para él (Jn 1, 3; 1 Cor 8, 6; Heb 1, 2), él es el único mediador en el mundo. Después de Cristo, no hay para el hombre relación inmediata ni con Dios ni con el mundo; Cristo quiere ser el mediador. Existen numerosos dioses que se ofrecen a conceder al hombre un acceso inmediato; también el mundo busca por todos los medios una relación inmediata con el hombre; pero precisamente en esto radica la hostilidad a Cristo, el mediador. Los dioses y el mundo quieren arrebatar a Cristo lo que él les ha quitado: el privilegio de relacionarse única e inmediatamente con el hombre.
Romper las relaciones inmediatas con el mundo no es más que reconocer a Cristo como Hijo de Dios, mediador. Esto no consiste nunca en un acto caprichoso por el que el hombre se liberaría, a causa de un ideal cualquiera, de sus lazos con el mundo, cambiando un ideal menor por un ideal superior. Esto sería fanatismo, actuar por propia autoridad, e incluso significaría volver a caer en una relación inmediata con el mundo. Sólo el reconocimiento de un hecho cumplido, el hecho de que Cristo es el mediador, separa al discípulo del mundo de los hombres y de las cosas.
La llamada de Jesús, en la medida en que se la comprende como una palabra del mediador, no como un ideal, realiza en mí esta ruptura completa con el mundo. Si se tratase de examinar atentamente unos ideales, habría que buscar, en cualquier caso, un acuerdo, que podría repercutir quizás en beneficio de un ideal cristiano, pero que nunca podría ser unilateral. Desde el punto de vista de la idealidad, partiendo de las «responsabilidades» de la vida, no se podría justificar una devaluación radical de las categorías vitales naturales frente a un ideal de vida cristiana. Más bien, podría decirse mucho en favor de una valoración inversa y también, notémoslo, partiendo precisamente del punto de vista de una idealidad cristiana, de una ética cristiana de la responsabilidad o de la conciencia.
Pero como no se trata de ideales, de valoraciones, de responsabilidades, sino de hechos cumplidos y de su reconocimiento, es decir, de la persona misma del mediador, que se interpone entre nosotros y el mundo, es preciso romper con las relaciones inmediatas de la vida, es preciso que el que ha sido llamado se convierta en un individuo delante del mediador.
Quien ha sido llamado por Jesús aprende que en sus relaciones con el mundo ha vivido en medio de una ilusión. Esta ilusión se llama inmediatez. Le ha impedido la fe y la obediencia. Ahora sabe que no puede tener ninguna inmediatez, ni siquiera en los lazos más estrechos de su vida, los lazos de la sangre que le unen a su padre y a su madre, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, los lazos del amor conyugal, los de las responsabilidades históricas. Después de Jesús, no hay para sus discípulos ninguna relación inmediata en el plano natural, histórico o vivencial. Entre el hijo y su padre, entre el hombre y su esposa, entre el individuo y su pueblo, se halla Cristo, el mediador, puedan o no reconocerle. Para nosotros no hay más camino hacia el prójimo que el que pasa por Cristo, por su palabra y nuestro seguimiento. La inmediatez es una impostura.
Y como conviene detestar la impostura que nos vela la verdad, también debemos detestar, a causa de Cristo mediador, la relación inmediata con los datos naturales de la vida. Siempre que una comunidad nos impida ser un individuo delante de Cristo, siempre que una comunidad reivindique la inmediatez, hay que detestarla a causa de Cristo; porque toda inmediatez es, conscientemente o no, odio a Cristo, el mediador, incluso cuando quiere ser comprendida cristianamente.
Es un grave error de la teología utilizar la mediación de Jesús entre Dios y el hombre para justificar las relaciones inmediatas de la vida. Si Jesús es el mediador, se dice, ha cargado al mismo tiempo con el pecado de todas nuestras relaciones inmediatas con el mundo y, de este modo, nos ha justificado. Jesús es nuestro mediador con Dios para que podamos, con buena conciencia, volver a relacionarnos inmediatamente con el mundo, con este mundo que crucificó a Cristo. De esta forma se reduce a un denominador común el amor a Dios y el amor al mundo. Y la ruptura con los datos del mundo se convierte ahora en incomprensión «legalista» de la gracia de Dios, que pretendería precisamente ahorrarnos esta ruptura.
De las palabras pronunciadas por Jesús sobre el odio a las relaciones inmediatas se hace un «sí» alegre y espontáneo a las «realidades de este mundo, que son dones de Dios». Una vez más, la justificación del pecador se convierte en justificación del pecado.
Para quien sigue a Jesús, no hay «realidades dadas por Dios» más que a través de Jesucristo. Lo que no me es dado por medio de Jesucristo encarnado no me es dado por Dios. Lo que no me es dado a causa de Cristo no viene de Dios. La acción de gracias por los dones de la creación se hace a través de Cristo y la súplica que pide la gracia de la conservación de esta vida se hace por la voluntad de Cristo. Si hay algo que no puedo agradecer a causa de Cristo, no puedo agradecerlo de ninguna manera, o cometo un pecado. También el camino que lleva a la «realidad dada por Dios» del prójimo con quien convivo pasa por Cristo; de lo contrario, es un camino equivocado.
Todos nuestros intentos de franquear, por medio de lazos naturales o afectivos, el abismo que nos separa del otro, de vencer la distancia insuperable, la alteridad, el carácter extraño del otro, están condenados al fracaso. Ningún camino específico conduce del hombre al hombre. La intuición más amante, la psicología más profunda, la apertura de espíritu más natural, no avanzan hacia el otro; no existen relaciones anímicas inmediatas. Cristo se interpone. Sólo a través de él podemos llegar al otro. Por eso, de todos los caminos que llevan al prójimo, la súplica es el más rico de promesas, y la oración común en nombre de Cristo es la forma más auténtica de comunión.
No hay verdadero reconocimiento de los dones de Dios sin reconocimiento del mediador, por cuya causa nos han sido dados. Y no es posible dar verdaderas gracias por el pueblo, la familia, la historia y la naturaleza, sin un profundo arrepentimiento, que atribuye la gloria sólo a Cristo, y a él por encima de todo. No hay una auténtica vinculación a los datos del mundo creado, no hay verdadera responsabilidad en el mundo, si no se reconoce primero el abismo que nos separa del mundo. No hay auténtico amor al mundo fuera del amor con el que Dios amó al mundo en Jesucristo. «No améis al mundo» (1 Jn 2, 15). Pero: «De tal manera amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito, a fin de que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga la vida eterna» (Jn 3, 16).
La ruptura con las relaciones inmediatas es inevitable. Bien se produzca exteriormente, bajo la forma de una ruptura con la familia o el pueblo, siendo uno llamado a llevar de modo visible el oprobio de Cristo, a asumir el reproche de odiar a los hombres («odium generis humani»), bien sea preciso llevar esta ruptura secretamente, conocida sólo por él, dispuesto a realizarla visiblemente en cualquier instante, no hay en esto una diferencia definitiva. Abrahán es el ejemplo de estas dos posibilidades. Debió abandonar a sus amigos y la casa de su padre; Cristo se interpuso entre él y los suyos. Entonces la ruptura debió hacerse visible. Abrahán se convirtió en un extranjero a causa de la tierra prometida. Fue la primera llamada. Más tarde Abrahán es llamado por Dios a sacrificarle a su hijo Isaac. Cristo se interpone entre el padre de la fe y el hijo de la promesa.
No sólo la inmediatez natural, sino también la inmediatez espiritual son rotas aquí; Abrahán debe aprender que la promesa no depende de Isaac, sino sólo de Dios. Nadie oye hablar de esta llamada divina, ni siquiera los servidores que acompañan a Abrahán hasta el lugar del sacrificio. Abrahán está absolutamente solo. Una vez más es un ser completamente individualista, como hace tiempo, cuando abandonó la casa de su padre. Toma esta llamada tal como le ha sido dirigida, no le da vueltas para encontrar explicaciones, no la espiritualiza, toma a Dios a la letra y está dispuesto a obedecer. Contra toda inmediatez natural, contra toda inmediatez ética, contra toda inmediatez religiosa, obedece a la palabra de Dios. Lleva a su hijo al sacrificio. Está decidido a manifestar visiblemente la ruptura secreta, a causa del mediador.
Entonces, en el mismo momento, se le devuelve todo lo que había dado. Abrahán recibe de nuevo a su hijo. Dios le muestra una víctima mejor, que debe sustituir a Isaac. Es un giro de 360 grados; Abrahán ha recibido de nuevo a su hijo, pero ahora lo tiene de forma distinta. Lo tiene por el mediador, a causa de él. Por estar dispuesto a escuchar y obedecer literalmente la orden de Dios, le es permitido tener a Isaac como si no lo tuviese, tenerlo por Jesucristo. Nadie sabe nada de esto. Abrahán baja con Isaac de la montaña tal como había subido, pero todo ha cambiado. Cristo se ha interpuesto entre el padre y el hijo. Abrahán había abandonado todo para seguir a Cristo y, en pleno seguimiento, le es permitido de nuevo vivir en el mundo en que antes vivía. Externamente, todo continúa como antes. Pero lo antiguo ha pasado, y he aquí que todo se ha hecho nuevo. Todo ha debido pasar a través de Cristo.
Esta es la otra posibilidad, la que consiste en ser individuo en medio de la comunidad, en seguir a Cristo en medio de su pueblo y de la casa de su padre, en medio de los bienes y posesiones. Pero es precisamente Abrahán quien ha sido llamado a esta existencia; Abrahán, que había pasado antes por la ruptura visible; Abrahán, cuya fe se ha convertido en modelo para el Nuevo Testamento. Nos sería muy fácil generalizar esta posibilidad de Abrahán, entenderla de forma legalista, es decir, aplicárnosla a nosotros mismos sin más ni más, pretendiendo que nuestra existencia cristiana consiste en seguir a Cristo en medio de la posesión de los bienes de este mundo, y ser así individualista.
Pero, sin duda, es un camino más fácil para el cristiano ser conducido a la ruptura exterior que soportar, en el misterio de la fe, la ruptura secreta. Quien no sabe esto, es decir, quien no lo sabe por la Escritura y la experiencia, se engaña indudablemente al marchar por el otro camino. Volverá a caer en la inmediatez y perderá a Cristo.
No pertenece a nuestra voluntad elegir esta posibilidad o aquella. Según la voluntad de Jesús, somos llamados de tal o cual manera a salir de la inmediatez, y debemos convertirnos visible o secretamente en individuos.
El mismo mediador que nos transforma en individuos es igualmente el fundamento de una comunión completamente nueva. Se sitúa entre el otro hombre y yo. Separa, pero también une. Así, se corta ciertamente todo camino inmediato hacia el otro, pero se indica al seguidor cuál es el nuevo y solo verdadero camino hacia el prójimo, el que pasa por el mediador.
Pedro se puso a decirle: «Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús respondió: «Yo os aseguro: nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas; madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el ciento por uno: ahora al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones; y en el tiempo venidero, vida eterna. Y muchos primeros serán últimos y los últimos, primeros» (Mc 10, 28-31).
Jesús se dirige aquí a los que, por su causa, se han convertido en seres individualistas, a los que abandonaron todo cuando él los llamó, a los que pueden decir de sí mismos: «Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». A ellos se hace la promesa de una comunión nueva. Según la palabra de Jesús, ya en este mundo recibirán centuplicado todo lo que abandonaron. Jesús habla aquí de su comunidad, que se encuentra en él. Quien abandona a su padre por causa de Jesús hallará en ella un padre, hallará hermanos y hermanas, e incluso campos y casas que le están preparados. Cada uno se lanza solo al seguimiento, pero nadie queda solo en el seguimiento. A quien osa convertirse en individuo, basándose en la palabra de Jesús, se le concede la comunión de la Iglesia. Se halla en una fraternidad visible que le devuelve centuplicadamente lo que perdió. ¿Centuplicadamente? Sí, porque ahora lo tiene sólo por Jesús, todo lo tiene por el mediador, lo que significa, por otra parte, «con persecuciones». «Centuplicadamente»-«con persecuciones», es la gracia de la comunidad que sigue a su maestro bajo la cruz. Esta es, pues, la promesa hecha a los seguidores de convertirse en miembros de la comunidad de la cruz, de ser pueblo del mediador, pueblo bajo la cruz.
Iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos; ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los doce y se puso a decirles lo que iba a suceder (Mc 10,32).
Como para confirmar la seriedad de su llamada al seguimiento y, simultáneamente, la imposibilidad de seguirle con nuestras fuerzas humanas, así como la promesa de pertenecerle en las persecuciones. Jesús precede ahora a los discípulos hacia Jerusalén, hacia la cruz, y los que le siguen se asombran y temen al contemplar este camino por el que él les llama.