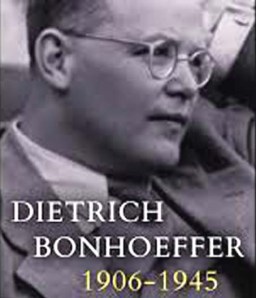(Seguimos publicando, parte por parte, el libro de Bonhoeffer, “El Precio de la Gracia”).
De click en los enlaces para ir a la ← novena parte o puede ir al inicio de la serie.
¿Qué es el amor indiviso? El que no se vuelve interesadamente a los que le corresponden. Cuando amamos a los que nos aman, a nuestros hermanos, nuestro pueblo, nuestros amigos, incluso a nuestra comunidad cristiana, somos semejantes a los paganos y publicanos. Esto es lo espontáneo, natural y normal, pero de ningún modo lo cristiano. En realidad, es «lo mismo» lo que hacen aquí paganos y cristianos. El amor a los que se pertenece por la sangre, la historia o la amistad, es el mismo en paganos y cristianos. Jesús no tiene mucho que decir sobre este amor. Ya saben los hombres en qué consiste. Jesús no necesita fomentarlo, acentuarlo, sublimarlo.
Las cosas naturales se imponen por sí mismas entre paganos y cristianos. Jesús no necesita decir que uno debe amar a su hermano, a su pueblo, a sus amigos; es algo natural. Pero precisamente al contentarse con constatar este hecho y no gastar más palabras en él, imponiendo por el contrario el amor a los enemigos, indica lo que entiende por amor y qué hay que pensar de este amor.
¿En qué se diferencia el discípulo del pagano? ¿En qué consiste «lo cristiano»? Aquí aparece la palabra hacia la que está orientado todo el capítulo 5, en la que se compendia todo lo anterior: lo cristiano es lo «particular», lo περισσόν, lo extraordinario, lo anormal, lo que no resulta natural. Es la «justicia mayor» que «supera» a los fariseos y marcha por delante de ellos, lo más, lo sumo. Lo natural es τό αὐτό (uno y lo mismo) para paganos y cristianos, lo cristiano comienza en lo περισσόν y, a partir de aquí, coloca a lo natural en su justa luz. Donde no se da esto particular y extraordinario, no existe lo cristiano. Lo cristiano no se da entre las cosas naturales, sino entre las que sobrepasan. Lo περισσόν nunca queda absorbido en tó amó.
El mayor error de una falsa ética protestante consiste en convertir el amor a Cristo en amor a la patria, a la profesión o a la amistad, en diluir la «justicia mayor» en justicia civilis. Jesús no habla así. Lo cristiano depende de lo «extraordinario». Por eso el cristiano no puede equipararse al mundo, ya que debe pensar en lo περισσόν.
¿En qué consiste lo περισσόν, lo extraordinario? Es la existencia de los bienaventurados, de los discípulos, es la luz resplandeciente, la ciudad sobre el monte, el camino de la negación de sí mismo, la caridad plena, la pureza plena, la veracidad plena, la ausencia plena de poder; es el amor indiviso al enemigo, el amor a aquel que a nadie ama y a quien nadie ama; el amor al enemigo religioso, político, personal. Es en todo esto, el camino que encontró su cumplimiento en la cruz de Jesucristo. ¿Qué es lo περισσόν? Es el amor del mismo Cristo, que marcha obediente y paciente hacia la cruz, es la cruz. Lo peculiar de lo cristiano es la cruz, que sitúa al cristiano por encima del mundo, dándole con ello la victoria sobre el mundo. La passio amorosa del crucificado es lo «extraordinario» de la vida cristiana.
Lo extraordinario es indudablemente lo visible, por lo que se alaba al Padre celestial. No puede permanecer oculto. La gente debe verlo. La comunidad de los que siguen a Jesús, la comunidad de la justicia mejor es una comunidad visible, separada de los órdenes mundanos; lo ha abandonado todo para conseguir la cruz de Cristo.
¿Qué hacéis de particular? Lo extraordinario, y esto es lo más sorprendente, consiste en una acción de los discípulos. Igual que la justicia mejor, debe ser hecho, debe ser hecho visiblemente. No con un rigorismo ético, no con formas excéntricas de vida cristiana, sino con la obediencia sencilla y cristiana a la voluntad de Jesús. Esta acción seguirá siendo «particular» mientras nos lleve hacia la passio Christi. Esta acción es un sufrimiento permanente. En ella, Cristo sufre a través de sus discípulos. Si no es así, no es la actividad a la que Jesús se refiere.
Lo περισσόν es, pues, el cumplimiento de la ley, la guarda de los mandamientos. En Cristo crucificado y en su comunidad lo «extraordinario» se convierte en suceso.
Aquí están los perfectos, los que en su amor indiviso son perfectos como el Padre celestial. Este amor indiviso y perfecto del Padre es el que el Hijo nos dio en la cruz, y el sufrir en comunión con la cruz constituye la perfección de los seguidores de Jesús. Los perfectos no son sino los bienaventurados.
2, Mt 6: Sobre el carácter oculto de la vida cristiana
a) La justicia oculta
Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres; en verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu limosna quedará en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará públicamente (Mt 6, 1-4).
Una vez que el capítulo 5 nos ha hablado del carácter visible de la comunidad de los seguidores de Jesús, culminando en el περισσόν e indicándonos que lo cristiano debe ser entendido como lo que sale del mundo, lo supera, como lo extraordinario, el capítulo siguiente vuelve a recoger esta idea del περισσόν y la desvela en lo que tiene de equívoco. Porque existe un gran peligro de que los discípulos la interpreten de forma totalmente equivocada, como si debiesen esforzarse en instaurar, despreciando y destruyendo el orden del mundo, un reino de los cielos sobre la tierra; como si debiesen esforzarse en realizar y hacer visible, en una indiferencia de iluminados frente al mundo, lo extraordinario del mundo nuevo, separándose del mundo con un radicalismo total y una ausencia completa de compromiso, a fin de forzar el advenimiento de lo cristiano, de lo conforme al seguimiento, de lo extraordinario.
Era muy fácil caer en el error de pensar que lo que aquí se les predicaba era, de nuevo, una forma, una configuración piadosa de la vida -ciertamente libre, nueva, entusiasta-. Y qué dispuesto estaría el hombre piadoso a cargar con esto extraordinario, con esta pobreza, con esta veracidad, con este sufrimiento, e incluso a buscarlo, con tal de que fuese al fin satisfecho el deseo de su corazón, el deseo de ver algo con los propios ojos, y no tener que contentarse con creer. Se habría estado dispuesto, ciertamente, a realizar aquí un pequeño desplazamiento de los límites, acercando demasiado una forma piadosa de vida y la obediencia a la palabra, para terminar no pudiendo mantenerlas separadas. Así se hizo con el fin de que lo extraordinario fuese puesto en práctica.
A la inversa, debían intervenir al punto los que no habían hecho más que esperar las palabras de Jesús sobre lo extraordinario para atacarle con gran violencia. Por fin se había desenmascarado a este fanático, al entusiasta revolucionario que quiere sacar al mundo de sus goznes, que anima a sus discípulos a abandonar el mundo y a construir uno nuevo. ¿Es esto obedecer la palabra del Antiguo Testamento? ¿No es la propia justicia, resultado de una elección personal, la que es erigida aquí? ¿Es que Jesús no conoce el pecado del mundo, que debe hacer fracasar todo lo que ordena? ¿No ha oído hablar de los mandamientos de Dios, dados para acabar con el pecado? Esto extraordinario que exige ¿no es la prueba del orgullo espiritual que ha sido el origen de todo iluminismo?
No, no es precisamente lo extraordinario, sino lo cotidiano, lo habitual, lo oculto, lo que constituye el signo de la verdadera obediencia y de la auténtica humildad. Si Jesús hubiese indicado a sus discípulos el camino de su pueblo, de su profesión, de su responsabilidad en la obediencia a la ley, tal como lo explicaban al pueblo los escribas, habría aparecido como un hombre piadoso, verdaderamente humilde y obediente. Habría dado un poderoso impulso a una piedad más seria, a una obediencia más estricta. Habría enseñado lo que los escribas sabían, pero con esa autoridad que tanto gustaba, dejando claro que la piedad y la justicia verdaderas no consisten únicamente en la acción, sino también en la disposición del corazón, y no sólo en la disposición del corazón, sino también precisamente en la acción.
Esta habría sido efectivamente la «justicia mejor», tal como el pueblo la necesitaba, de la que nadie podría escaparse. Pero ahora todo quedaba destruido. En lugar del humilde doctor de la ley se descubría al iluminado orgulloso. La predicación de los iluminados había conseguido en todas las épocas entusiasmar el corazón del hombre, este noble corazón humano. Pero ¿no sabían los escribas que en este corazón, con todo lo que podía tener de bueno y noble, seguía hablando la voz de la carne? ¿No conocían el poder que la carne piadosa ejercía sobre el hombre? Jesús sacrificaba inútilmente a los mejores hijos del país, a los hombres sinceramente piadosos, en el combate por una quimera.
Lo extraordinario era algo simplemente voluntario, una obra del hombre piadoso nacida de su propio corazón. Era la rebelión de la libertad humana contra la simple obediencia al mandamiento de Dios. Era la autojustificación del hombre, que la ley nunca admite. Era la autosantificación anárquica, que la ley debe rechazar. Era la obra libre que se opone a la obediencia carente de libertad. Era la destrucción de la comunidad de Dios, la negación de la fe, la blasfemia contra la ley y contra Dios. Lo extraordinario enseñado por Jesús era, delante de la ley, digno de la pena de muerte.
¿Qué dice Jesús a todo esto? Dice: «Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos». La llamada a lo extraordinario es el peligro grande, inevitable, del seguimiento. Por eso, tened cuidado con lo extraordinario, con esta manifestación visible del seguimiento. Jesús opone un «¡alto!» a la alegría alocada, ininterrumpida, rectilínea, que nos causa lo visible. Da un aguijonazo a lo extraordinario. Jesús llama a la reflexión.
Los discípulos deben tener esto extraordinario sólo en la reflexión. Han de tener mucho cuidado en esto. Lo extraordinario no debe realizarse para que sea visto, es decir, no debe hacerse por sí mismo, la manifestación no debe producirse por sí misma. Esta justicia mejor de los discípulos no debe ser un fin en sí misma. Es preciso que esto se manifieste, es preciso que lo extraordinario se produzca, pero… cuidad de no hacerlo para que sea visto.
Es verdad que el carácter visible del seguimiento tiene un fundamento necesario: la llamada de Jesucristo; pero nunca es un fin en sí misma; porque entonces se perdería de vista el mismo seguimiento, intervendría un instante de reposo, se interrumpiría el seguimiento y sería totalmente imposible continuarlo a partir del mismo lugar donde nos hemos detenido a descansar, viéndonos obligados a comenzar de nuevo desde el principio. Tendríamos que caer en la cuenta de que ya no seguimos a Cristo. Por consiguiente, es preciso que algo se haga visible, pero de forma paradójica: Cuidad de no hacerlo para ser vistos por los hombres. «Brille vuestra luz ante los hombres…» (Mt 5, 16), pero tened en cuenta el carácter oculto. Los capítulos 5 y 6 chocan violentamente entre sí.
Lo visible debe ser, al mismo tiempo, oculto; lo visible debe, al mismo tiempo, no poder ser visto. La reflexión de la que hemos hablado debe orientarse de tal forma que no se centre en lo que hacemos de extraordinario. El cuidado con nuestra justicia debe servir precisamente para no cuidarnos de ella. De lo contrario, lo extraordinario no es ya lo extraordinario del seguimiento, sino lo extraordinario de nuestro propio deseo y capricho. ¿Cómo entender esta contradicción?
En primer lugar preguntamos: ¿a quién debe quedar oculto el carácter visible del seguimiento? No a los otros hombres, puesto que ellos deben ver brillar la luz del discípulo de Jesús; lo visible debe quedar oculto al mismo que lo realiza. Debe permanecer en el seguimiento, fijando su mirada en aquel que le precede, no en sí mismo ni en lo que hace. El seguidor está oculto a sí mismo en su justicia. Naturalmente, también él ve lo extraordinario, pero queda oculto a sí mismo; sólo lo ve en la medida en que mira a Jesús y, con ello, no lo ve ya como algo extraordinario, sino como lo natural, lo normal. Así, lo visible le está oculto de hecho en la obediencia a la palabra de Jesús. Si lo extraordinario en cuanto tal fuese importante para él actuaría como un iluminado, por sus propias fuerzas, en la carne.
Pero como el discípulo de Jesús actúa en la obediencia sencilla a su Señor, sólo puede considerar lo extraordinario como un acto natural de obediencia. Según la palabra de Jesús, es imposible que el seguidor no sea la luz que brilla; tiene algo que hacer, está en el seguimiento, que sólo se fije en el Señor. Así, pues, precisamente porque lo cristiano es necesariamente, o sea indicativamente, lo extraordinario, es al mismo tiempo lo regular, lo oculto. Si no, no es lo cristiano, no es la obediencia a la voluntad de Jesús.
En segundo lugar preguntamos: ¿en qué consiste en el fondo de la acción el seguimiento, la unidad de lo visible y de lo oculto? ¿Cómo una misma cosa puede ser visible y oculta a la vez? Para responder a esto, basta recordar los resultados del capítulo 5. Lo extraordinario, lo visible, es la cruz de Cristo, bajo la que se encuentran los discípulos. La cruz es, simultáneamente, lo necesario, oculto, y lo visible, extraordinario.
En tercer lugar preguntamos: ¿cómo se resuelve la paradoja entre los capítulos 5 y 6? La solución la da la noción misma de seguimiento. Este consiste en estar vinculados exclusivamente a Jesús. Así, el seguidor sólo se fija en su Señor y marcha tras él. Si mirase a lo extraordinario, no se encontraría ya en el seguimiento. En la obediencia sencilla, el que sigue al Señor cumple su voluntad como algo extraordinario, sabiendo perfectamente que no puede actuar de otra forma y que, por consiguiente, hace algo completamente normal.
La única reflexión mandada al que sigue consiste en obedecer, seguir y amar de forma totalmente ignorante, irrefleja. Si haces el bien, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. No debes conocer tu propio bien. De lo contrario, es ciertamente tu bien, pero no el de Cristo. El bien de Cristo, el bien del seguimiento, es hecho sin que se sepa. La verdadera obra del amor es siempre la obra que me es oculta. Cuidad de no conocerla. Sólo así será el bien de Dios. Si quiero conocer mi bien, mi amor, ya no es amor. También el amor extraordinario al enemigo debe permanecer oculto al que sigue. Porque él no mira ya al enemigo como a un enemigo desde que le ama. Esta ceguera o, más bien, esta mirada del seguidor iluminada por Cristo, es su certeza. El hecho de que su vida esté oculta a él mismo constituye su promesa.
Al carácter oculto corresponde el carácter público. Nada hay oculto que no deba ser revelado. Así lo quiere Dios, ante quien todo lo oculto está ya revelado. Dios quiere mostrarnos lo oculto, hacérnoslo visible. El carácter público es la recompensa establecida por Dios al carácter oculto. La única pregunta que se plantea es dónde y de quién recibe el hombre esta recompensa de la publicidad. Si desea esta publicidad delante de los hombres, encuentra en esto su recompensa. Poco importa que la busque bajo la forma grosera de la publicidad ante los otros hombres, o bajo la forma más sutil de la publicidad delante de sí mismo. Allí donde mi mano izquierda sabe lo que hace mi derecha, allí donde desvelo a mis ojos mi bien oculto, donde quiero conocer mi propio bien, me preparo a mí mismo la recompensa pública que Dios quería reservarme. Soy yo mismo quien me muestro mis propios méritos ocultos. No espero que Dios me los revele. Así tengo ya mi recompensa.
Pero quien persevera hasta el fin oculto a sí mismo, recibirá de Dios la recompensa de ver manifestado todo esto. Sin embargo, ¿quién puede vivir haciendo lo extraordinario en secreto, actuando de tal forma que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha? ¿Qué amor es el que no se conoce a sí mismo, el que puede permanecer oculto a sí mismo hasta el último día? Está claro: por tratarse de un amor oculto, no puede ser una virtud visible, un hábito del hombre.
Esto significa: Cuidad de no confundir el verdadero amor con una virtud amable, con una «cualidad» humana. En el verdadero sentido de la palabra, es el amor que se olvida de sí mismo. Pero en este amor olvidado de sí mismo es preciso que el hombre viejo muera con todas sus virtudes y cualidades. En el amor olvidado de sí, vinculado sólo a Cristo, del discípulo, muere el viejo Adán. En la frase: Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, se anuncia la muerte del hombre viejo.
Una vez más: ¿quién puede vivir sintetizando los capítulos 5 y 6? Sólo quien ha muerto al hombre viejo por Cristo y ha encontrado una nueva vida en la comunión del seguimiento. El amor en cuanto acto de la simple obediencia es la muerte del hombre viejo, que se ha encontrado de nuevo en la justicia de Cristo y en el hermano. Ahora, ya no vive él, sino es Cristo quien vive en él. El amor de Cristo, del crucificado, que entrega a la muerte al hombre viejo, es el amor que habita en el seguidor. Ahora, este sólo se encuentra en Cristo y en el hermano.
Siguiente: El carácter oculto de la oración