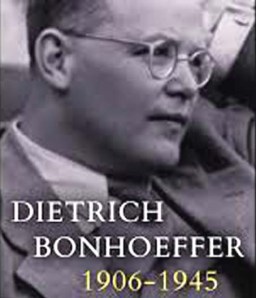(Seguimos publicando, parte por parte, el libro de Bonhoeffer, “El Precio de la Gracia”).
De click en los enlaces para ir a la ← decimocuarta parte, o puede ir al inicio de la serie.
4. Mt 9, 35-10, 42: Los mensajeros
a) La mies
Y Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a los discípulos: La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies (Mt 9, 35-38).
La mirada del salvador se posa compasivamente sobre su pueblo, sobre el pueblo de Dios. No podía bastarle el que unos pocos hubiesen oído su llamada y le hubiesen seguido. No podía pensar en apartarse aristocráticamente con sus discípulos y, a la manera de los grandes fundadores de religiones, transmitirles la doctrina del conocimiento supremo y de la vida perfecta. Jesús vino, trabajó y sufrió por todo su pueblo. Y los discípulos, que quieren poseerlo en exclusiva, que desean evitarle todas las molestias provocadas por los niños que le presentan y por los pobres suplicantes que encuentran a lo largo del camino (Mc 10, 48), deben reconocer que Jesús no se deja limitar por ellos en su actitud de servicio. Su Evangelio del reino de Dios y su poder curativo pertenecían a los pobres y enfermos, en cualquier parte donde se encontrasen.
La vista de la multitud, que en los discípulos quizás provocaba repugnancia, ira o desprecio, llenó el corazón de Jesús de profunda misericordia y compasión. Ningún reproche, ninguna acusación. El amado pueblo de Dios yace maltratado, y la culpa de esto la tienen los que debían preocuparse del servicio divino. No han sido los romanos los causantes de esta situación, sino el abuso de la palabra de Dios cometido por los ministros de dicha palabra. Ya no había pastores. Jesús encontró a su pueblo como un rebaño que no es conducido a frescas aguas, cuya sed sigue insatisfecha, como ovejas que no son protegidas del lobo por ningún pastor, sino que se arrastran por el suelo, vejadas y heridas, llenas de temor y de angustia bajo el duro bastón de sus pastores.
Había muchas preguntas, pero ninguna respuesta; necesidad, pero ninguna ayuda; angustia de conciencia, pero ninguna liberación; lágrimas, y ningún consuelo; pecados, y ninguna remisión. ¿Dónde estaba el buen pastor que necesitaba este pueblo? ¿De qué le servía el que hubiese escribas que obligaban duramente al pueblo a asistir a las escuelas, que los celosos de la ley condenasen con energía a los pecadores sin ayudarles, que existiesen predicadores e intérpretes de la palabra de Dios, si no estaban llenos de misericordia y compasión por este pueblo vejado y abatido? ¿Qué son los escribas, los piadosos de la ley, los predicadores, cuando a la comunidad le faltan pastores? El rebaño necesita pastores, buenos pastores. «Apacienta mis corderos», es el último encargo de Jesús a Pedro. El buen pastor lucha por su rebaño contra el lobo; no huye, sino que da su vida por las ovejas. Las conoce a todas por su nombre y las ama. Sabe sus necesidades, su debilidad. Cura a la que está herida, da de beber a la sedienta, levanta a la que cae. Las apacienta amablemente, no con dureza. Las dirige por el buen camino. Busca a la oveja perdida y la devuelve al rebaño. Los malos pastores, por el contrario, abusan de su poder, olvidan al rebaño y buscan sus propios intereses. Jesús busca buenos pastores, y he aquí que no los encuentra.
Esto le llega al corazón. Su divina misericordia se extiende a todo el rebaño olvidado, a la multitud del pueblo que le rodea. Desde un punto de vista humano constituye un cuadro desprovisto de esperanza. Más no para Jesús. En el pueblo maltratado, miserable y sufriente, descubre la mies madura de Dios. «La mies es mucha». Está madura para ser llevada a los graneros. Ha llegado la hora de que los pobres y miserables sean introducidos en el reino de Dios. Jesús ve que la promesa de Dios irrumpe sobre la masa del pueblo. Los escribas y los celosos de la ley sólo ven en ellos un terreno árido, calcinado, destrozado. Jesús ve el campo maduro y ondulante del reino de Dios. La mies es mucha. Sólo su misericordia lo observa.
No hay que perder tiempo. El trabajo de la siega no admite dilaciones. «Pero los obreros son pocos». ¿No resulta admirable que sean tan pocos los que poseen esta mirada misericordiosa de Jesús? ¿Quién puede dedicarse a esta labor, sino el que participa de los sentimientos del corazón de Jesús, el que ha recibido la capacidad de contemplar las cosas como él las ve?
Jesús busca ayuda. No puede realizar solo la tarea. ¿Quiénes son los colaboradores que le ayudarán? Sólo Dios los conoce, y él se los entregará a su Hijo. ¿Quién podría ofrecerse por sí mismo para ayudar a Jesús? Ni siquiera los discípulos pueden hacerlo. Ellos deben pedir al Señor de la mies que envíe obreros en el momento oportuno; porque ha llegado la hora.
b) Los apóstoles
Y llamando a sus doce discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Santiago el de Alfeo y Tadeo; Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el mismo que le entregó (Mt 10, 1-4).
La oración ha sido escuchada. El Padre ha revelado al Hijo su voluntad. Jesucristo llama a sus doce discípulos y los envía a la mies. Los convierte en «apóstoles», en sus mensajeros y colaboradores. «Y les dio poder». En la práctica, lo importante es el poder. Los apóstoles no reciben sólo una palabra, una doctrina, sino un poder activo. ¿Cómo podrían realizar su trabajo sin este poder? Debe tratarse de un poder que supere al que domina en la tierra, el demonio. Los discípulos saben que el demonio es poderoso, aunque su mayor deseo es negar su fuerza y sugerir a los hombres que no existe. Lo que hay que tener más en cuenta es precisamente este peligrosísimo ejercicio de su poder. El demonio debe ser puesto en evidencia y ha de ser vencido con la fuerza de Cristo. Por eso los discípulos se acercan al Señor. Deben ayudarle en su obra, y Jesús no les niega para esta tarea el mayor de sus dones; la participación en su poder sobre los espíritus inmundos, sobre el demonio que se ha apoderado de los hombres. En esta misión los apóstoles son asemejados a Cristo. Realizan su obra.
Los nombres de estos primeros mensajeros se conservarán en el mundo hasta el último día. Doce tribus contaba el pueblo de Dios. Doce mensajeros son los que realizarán la obra de Cristo. Doce tronos les estarán preparados en el reino de Dios para que juzguen a Israel (Mt 19, 28). Doce puertas tendrá la Jerusalén celestial en la que entrará el pueblo santo, y sobre las cuales podrán leerse los nombres de las tribus. Sobre doce piedras se asentará la muralla de la ciudad, y en ellas estarán escritos los nombres de los apóstoles (Ap 21, 12.14).
Sólo el llamamiento de Jesús ha reunido a los doce. Simón, la roca; Mateo, el publicano; Simón el zelote, el defensor del derecho y de la ley contra la opresión de los paganos; Juan, al que amaba Jesús y se apoyó en su pecho, y los otros, de los que sólo conser-‘ vamos los nombres. Finalmente, Judas Iscariote, el que le traicionó. Nada en el mundo podría haber reunido a estos hombres para la misma obra sino el llamamiento de Jesús; toda la anterior desunión quedó superada, formándose una comunidad nueva y firme en Cristo. El que también Judas marchase a realizar la obra de Jesús sigue siendo un oscuro enigma y una advertencia terrible.
c) El trabajo
A estos doce envió Jesús después de haberles dado estas instrucciones: No toméis el camino de los gentiles ni entréis en ciudad de samaritanos; dirigios más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel (Mt 10, 5.6).
Los discípulos, como colaboradores de Jesús, dependen en su actividad de las claras órdenes del Señor. No se les deja libres para concebir y realizar su tarea. La obra de Cristo, que han de poner en práctica, obliga totalmente a los mensajeros a seguir la voluntad de Jesús. Sobre todo a ellos, que tienen por misión este mandato y están libres de propios cálculos y pareceres.
Ya la primera palabra impone a los mensajeros una limitación en su trabajo, que debió resultarles extraña y dura. No pueden elegir por sí mismos el campo de operaciones. Lo importante no es el sitio adonde les impulsa su corazón, sino el lugar adonde son enviados. Con esto queda totalmente claro que la obra que han de realizar no es la suya propia, sino la de Dios. ¿No resultaría más seductor acercarse a los paganos y a los samaritanos, ya que estaban especialmente necesitados de la buena nueva? Aunque fuese cierto, no es ésta la misión. Y la obra de Dios no puede realizarse sin una misión; de lo contrario, la harían sin promesa. Pero ¿no es válida en todas partes la promesa y la misión para predicar el Evangelio? Ambas cosas sólo tienen valor allí donde Dios ha encargado que se haga. ¿No es el amor de Cristo el que nos impulsa a proclamar ilimitadamente el mensaje? Sí, pero el amor de Cristo se distingue de la pasión y del celo del propio corazón en que se somete a la tarea impuesta.
No es por amor a nuestros hermanos o a los paganos de países extranjeros por lo que les llevamos la salvación del Evangelio, sino por amor a la misión que el Señor nos ha impuesto. Sólo la misión nos muestra el lugar en que se encuentra la promesa. Si Cristo no quiere que yo predique aquí o allá el Evangelio, debo abandonarlo todo y aferrarme a la voluntad y a la palabra del Señor. De este modo, los apóstoles quedan ligados a la palabra, a la misión. Únicamente deben encontrarse allí donde les indica la palabra y la misión de Cristo. «No toméis el camino de los gentiles ni entréis en ciudades de samaritanos; más bien dirigíos a las ovejas perdidas de la casa de Israel».
Nosotros, que pertenecíamos a los paganos, estuvimos durante cierto tiempo excluidos del mensaje. Antes, Israel debía escuchar y rechazar el mensaje de Cristo para que este se volviese a los paganos y se fundase una comunidad cristiano-pagana, siguiendo su misión. Sólo el resucitado es quien da esta nueva orden. Y así, la limitación de su tarea, que los discípulos no podían comprender, se convirtió en gracia para los paganos que recibieron el mensaje del crucificado y resucitado. Este es el camino y la sabiduría de Dios. A nosotros sólo nos queda la misión.
Id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. Gratuitamente lo recibisteis; dadlo gratuitamente (Mt 10, 7.8).
El mensaje y la actividad de los mensajeros no se distingue en nada de la de Jesucristo. Han participado de su poder. Jesús ordena la predicación de la cercanía del reino de los cielos y dispone las señales que confirmarán este mensaje. Jesús manda curar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, expulsar demonios. La predicación se convierte en acontecimiento y el acontecimiento da testimonio de la predicación. Reino de Dios, Jesucristo, perdón de los pecados, justificación del pecador por la fe, todo esto no significa sino aniquilamiento del poder diabólico, curación, resurrección de los muertos. La palabra del Dios todopoderoso es acción, suceso, milagro. El único Cristo marcha en sus doce mensajeros a través del país y realiza su obra. La gracia real que se ha concedido a los discípulos es la palabra creadora y redentora de Dios.
No toméis oro, ni plata, ni cobre en vuestras fajas; ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón; porque el obrero merece su sustento (Mt 10, 9.10).
Puesto que la misión y la fuerza de los mensajeros sólo radican en la palabra de Jesús, no debe encontrarse en ellos nada que oscurezca o reste crédito a la misión regia. Con su grandiosa pobreza, los mensajeros deben dar testimonio de la riqueza de su Señor. Lo que han recibido de Jesús no constituye algo propio con lo que pueden ganarse otros beneficios. «Gratuitamente lo habéis recibido». Ser mensajeros de Jesús no proporciona ningún privilegio, ningún fundamento de honra o poder. Aunque el mensajero libre de Jesús se haya convertido en párroco, esto no cambia las cosas. Los derechos de un hombre de estudios, las reivindicaciones de una clase social, no tienen valor para el que se ha convertido en mensajero de Jesús. «Gratuitamente lo habéis recibido». ¿No fue sólo el llamamiento de Jesús el que nos atrajo a su servicio sin que nosotros lo mereciéramos? «Dadlo gratuitamente». Dejad claro que con toda la riqueza que habéis recibido no buscáis nada para vosotros mismos, ni posesiones, ni apariencia, ni reconocimiento, ni siquiera que os den las gracias. Además, ¿cómo podríais exigirlo? Toda la honra que recaiga sobre nosotros se la robamos al que en verdad le pertenece, al Señor que nos ha enviado. La libertad de los mensajeros de Jesús debe mostrarse en su pobreza.
El que Marcos y Lucas se diferencien de Mateo en la enumeración de las cosas que están prohibidas o permitidas llevar a los discípulos no permite sacar distintas conclusiones. Jesús manda pobreza a los que parten confiados en el poder pleno de su palabra. Conviene no olvidar que aquí se trata de un precepto. Las cosas que deben poseer los discípulos son reguladas hasta lo más concreto. No deben presentarse como mendigos, con los trajes destrozados, ni ser unos parásitos que constituyan una carga para los demás. Pero deben andar con el vestido de la pobreza. Deben tener tan pocas cosas como el que marcha por el campo y está cierto de que al anochecer encontrará una casa amiga donde le proporcionarán techo y el alimento necesario.
Naturalmente, esta confianza no deben ponerla en los hombres, sino en el que los ha enviado, y en el Padre celestial que cuidará de ellos. De este modo conseguirán hacer digno de crédito el mensaje que predican sobre la inminencia del dominio de Dios en la tierra. Con la misma libertad con que realizan su servicio deben aceptar también el aposento y la comida, no como un pan que se mendiga, sino como el alimento que merece un obrero. Jesús llama «obreros» a sus apóstoles. El perezoso no merece ser alimentado. Pero ¿qué es el trabajo sino la lucha contra el poderío de Satanás, la lucha por conquistar los corazones de los hombres, la renuncia a la propia gloria, a los bienes y alegrías del mundo, para poder servir con amor a los pobres, los maltratados y los miserables? Dios mismo ha trabajado y se ha cansado con los hombres (Is 43,24), el alma de Jesús trabajó hasta la muerte en la cruz por nuestra salvación (Is 53, 11).
Los mensajeros participan de este trabajo en la predicación, en la superación de Satanás y en la oración suplicante. Quien no acepta este trabajo, no ha comprendido aún el servicio del mensajero fiel de Jesús. Pueden aceptar sin avergonzarse la recompensa diaria de su trabajo, pero también sin avergonzarse deben permanecer pobres, por amor a su servicio.
En la ciudad o pueblo en que entréis, informaos de quién hay en ella digno, y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, llegue a ella vuestra paz; mas si no es digna, vuestra paz se vuelva a vosotros. Y si no se os recibe ni se escuchan vuestras palabras, salid de la casa o de la ciudad aquella sacudiendo el polvo de vuestros pies. Yo os aseguro: El día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para la ciudad aquella (Mt 10, 11-15).
El trabajo en la comunidad partirá de las casas que sean «dignas» de alojar a los mensajeros de Jesús. Dios tiene en todas partes una comunidad que ora y espera. Los recibirán en ellas con humildad y cariño en nombre de su Señor. En ellas realizarán su trabajo acompañados de la oración; aquí hay un pequeño ejército que representa a toda la comunidad. Para evitar discordias en la comunidad y una falsa avidez o condescendencia en sus discípulos, Jesús manda a los apóstoles que permanezcan en la misma casa mientras se encuentren en ese lugar. Los mensajeros se aplican a su tarea en cuanto pisan una casa o una ciudad. El tiempo es precioso y breve. Todavía quedan muchos que esperan el mensaje. Ya las primeras palabras con las que saludan una casa, igual que su maestro, «paz a esta casa» (Lc 10,5), no representan una fórmula vacía, sino que traen el poder de la paz de Dios sobre los que son «dignos». La predicación de los mensajeros es breve y clara. Anuncian la irrupción del reino de Dios, llaman a la conversión y a la fe. Vienen con el poder de Jesús de Nazaret. Se presenta una orden y se hace un ofrecimiento con toda autoridad. Y esto es todo. Como todo es muy sencillo y claro, y como las cosas no admiten dilación, no hacen falta más explicaciones, discusiones ni propaganda.
Se aproxima un rey que puede llegar en cualquier momento. ¿Queréis someteros y recibirlo humildemente, o queréis que os aniquile y mate con su ira? Quien desea oír, lo ha escuchado todo; y no pretenderá retener al mensajero, porque ha de marchar a la siguiente ciudad. Pero el que no quiere oír, ha dejado pasar el tiempo de la gracia y se ha condenado a sí mismo. «Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones» (Heb 4, 7). Esta es la predicación evangélica. ¿Os parece poco compasiva su rapidez? Nada es menos compasivo que insinuar a los hombres que aún tienen tiempo para convertirse. Nada es más compasivo, nada es más alegre que el mensaje presuroso de la cercanía del Reino.
El apóstol no puede entretenerse en repetir continuamente, y a cada uno en su lengua, el mensaje. El lenguaje de Dios es suficientemente claro. El apóstol tampoco sabe quién oirá y quién no. Sólo Dios conoce a los que son «dignos». Y estos escucharán la palabra tal como sea dicha por los discípulos. Pero ¡ay de la ciudad y de la casa que no reciban a los mensajeros de Jesús! Sufrirán un juicio terrible. Sodoma y Gomorra, las ciudades de la lascivia y del envilecimiento, podrán esperar un juicio más compasivo que las ciudades de Israel que rechacen la palabra de Jesús. El pecado y el vicio pueden ser perdonados por la palabra de Jesús, pero quien rechaza la misma palabra de salvación no tiene remedio. No existe un pecado más grave que la incredulidad ante el Evangelio.
Los mensajeros no conseguirán nada en este lugar. Y marchan a otro, porque la palabra no puede echar raíces aquí. Temerosos y admirados reconocerán, al mismo tiempo, el poder y la debilidad de la palabra divina. Y como los discípulos no pueden ni deben forzar la aceptación de la palabra, como su misión no consiste en una lucha heroica, en la imposición fanática de una gran idea, de una «cosa buena», sólo permanecen donde la palabra de Dios puede arraigar. Si se la rechaza, se dejan rechazar con ella. Pero sacuden el polvo de sus pies en señal de la maldición que caerá sobre este lugar y en la que no tienen parte. Y la paz que trajeron se volverá a ellos.
Esto es un consuelo para los ministros de la Iglesia que piensan que no consiguen nada. No debéis desanimaros; lo que los otros no quieren, se convertirá para vosotros en una bendición tanto mayor. El Señor os dice: Aquellos la han despreciado, conservadla para vosotros (Bengel).
d) El sufrimiento de los mensajeros
Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas; y por mí os llevarán ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué habéis de hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento. Porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre es el que hablará en vosotros. Entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo; se levantarán hijos contra padres y los matarán. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre; pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Cuando os persigan en una ciudad huid a otra, y si también en esa os persiguen, marchaos a otra. Yo os aseguro: No acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del hombre. No está el discípulo por encima de su maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa le han llamado Belzebú, ¡cuánto más a sus domésticos! (Mt 10, 16-25).
La falta de éxito y la enemistad no deben hacer olvidar a los discípulos que Jesús les ha enviado. Como poderoso apoyo y consuelo, Jesús repite: «Mirad que yo os envío». No se trata de un camino y de una empresa propias; es la misión. Con esto promete el Señor que permanecerá junto a sus mensajeros cuando se encuentren como ovejas entre lobos, sin protección, débiles, angustiados y en gran peligro. No les sucederá nada que Jesús no sepa. «Por eso, sed prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas». Con cuánta frecuencia han abusado los ministros de Jesús de esta frase. Qué difícil resulta, incluso al mensajero más bienintencionado, interpretarla rectamente y permanecer obediente a ella. ¿Quién es capaz de distinguir siempre la prudencia espiritual de la astucia mundana? Con qué facilidad estamos dispuestos a renunciar a la prudencia, asemejándonos sólo a la sencillez de la paloma; pero así nos volvemos desobedientes. ¿Quién nos dice cuándo huimos del dolor por miedo y cuándo lo buscamos por temeridad? ¿Quién nos muestra las ocultas fronteras entre estos extremos? Tan desobediente es invocar la prudencia contra la sencillez, como la sencillez contra la prudencia.
Puesto que el corazón humano nunca se conoce perfectamente, y dado que Jesús nunca llama a sus discípulos a la inseguridad, sino a la seguridad suprema, estos consejos suyos pretenden que los apóstoles permanezcan fieles a la palabra. Donde está la palabra debe encontrarse también el discípulo; así será verdaderamente prudente y auténticamente sencillo. Si la palabra no arraiga porque se la rechaza públicamente, los discípulos deben desaparecer con ella; si la palabra perdura en una lucha abierta, los discípulos deben permanecer junto a ella. De este modo actuará simultáneamente con sencillez y prudencia.
Pero el apóstol nunca debe iniciar por «prudencia» un camino que no puede ser aprobado por la palabra de Jesús. Nunca puede justificar con «prudencia espiritual» un camino que no corresponde a la palabra. Sólo la verdad de la palabra le enseñará a conocer lo que es prudente. Pero nunca puede ser «prudente» corromper la verdad, incluso en lo más mínimo, por miras o esperanzas humanas. No es nuestro juicio de la situación el que puede mostrarnos lo que es prudente, sino sólo la verdad de la palabra de Dios. Lo único realmente prudente es permanecer junto a la verdad de Dios. Sólo aquí se encuentra la promesa basada en la fidelidad y la ayuda de Dios. En todo tiempo será cierto que lo «más prudente» para el discípulo es permanecer con sencillez junto a la palabra de Dios.
La palabra concederá también a los mensajeros el auténtico conocimiento de los hombres. «Guardaos de los hombres». Los discípulos no deben mostrar miedo al hombre, ni desconfianza, ni odio; tampoco una confianza ingenua, fe en la bondad de todo el mundo, sino un verdadero conocimiento de las relaciones de la palabra con el hombre y de este con la palabra. Si son sensatos, pueden soportar la predicación de Jesús de que su camino entre los hombres será un camino de dolor. Pero en el interior de los sufrimientos habita una fuerza admirable. Mientras el criminal sufre su culpa a escondidas, el camino del dolor llevará a los discípulos ante los príncipes y reyes «por mí, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles».
Mediante el dolor se proclamará el mensaje. Por ser este el plan de Dios y la voluntad de Jesús, cuando llegue la hora de responder ante los jueces y los tribunales se dará a los discípulos la fuerza necesaria para confesar su fe y dar su testimonio sin miedo. El mismo Espíritu santo se hallará junto a ellos. Los hará invencibles. Les dará «una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios» (Lc 21, 15). Igual que los discípulos permanecen fieles a la palabra en sus sufrimientos, también la palabra permanecerá junto a ellos. El martirio pretendido no tendría esta promesa. Pero el que sufre con la palabra está completamente seguro de ella.
El odio contra la palabra de los mensajeros de Jesús perdurará hasta el fin. Acusará a los discípulos de todas las disensiones que surjan en las ciudades y en las casas. Jesús y sus apóstoles serán condenados como corruptores de la familia, seductores del pueblo, como fanáticos y alborotadores. Los discípulos sentirán cercana la tentación de apostatar. Pero también el fin está próximo. Hasta entonces hay que permanecer fieles, soportar, perseverar. Sólo será dichoso el que permanezca hasta el fin junto a Jesús y su palabra.
Pero cuando llegue el fin, cuando la enemistad contra Jesús y sus discípulos se haga patente en todo el mundo, entonces deberán huir de una ciudad a otra para predicar la palabra solamente en los sitios donde será escuchada. En esta huida no se separan de la palabra, sino que permanecen firmes junto a ella.
La comunidad nos ha conservado la promesa hecha por Jesús de su vuelta inminente, completamente convencida de que es cierta. Su cumplimiento es oscuro, y no conviene buscar explicaciones humanas. Pero lo único claro e importante para nosotros es que la vuelta de Jesús será rápida, más cierta que la posibilidad que tenemos de acabar nuestro trabajo y más segura que nuestra muerte. En todo esto, el mayor consuelo que pueden tener los apóstoles de Jesús es la seguridad de que en sus sufrimientos se asemejan a su Señor. Al discípulo le basta ser como su maestro y al siervo como su amo. Si a Jesús le han llamado Belzebú, cuánto más a los servidores de su casa. De este modo, Cristo permanecerá junto a ellos, y ellos se asemejarán en todo a él.
e) La decisión
No les tengáis miedo. Pues no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a plena luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma; temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden dos pajarillos por un as? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues; vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos; pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra; y sus propios familiares serán los enemigos de cada cual. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá; y el que pierda su vida por mí, la encontrará (Mt 10, 26-39).
El mensajero permanece junto a la palabra y la palabra junto al mensajero, ahora y en la eternidad. Tres veces anima Jesús a sus discípulos con las palabras «no temáis». Lo que ahora experimentan a escondidas no permanecerá oculto, sino que se revelará ante Dios y los hombres. El sufrimiento más secreto que se les cause tiene la promesa de que se manifestará un día, para condenación de los perseguidores y glorificación de los mensajeros. Tampoco el testimonio de los apóstoles quedará en tinieblas, sino que se convertirá en un testimonio público. El Evangelio no debe ser una secta secreta, sino una predicación pública. Aunque hoy se encuentre todavía arrinconada en ciertos lugares, al final de los tiempos llenará toda la redondez de la tierra para salvación y condenación. El Apocalipsis de Juan profetiza: «Luego vi otro ángel que volaba por lo alto del cielo y tenía una buena nueva eterna que anunciar a los que están en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo» (Ap 14, 6). Por eso, «no temáis».
No es a los hombres a los que hay que temer. No pueden ocasionar muchos males a los discípulos. Su poder cesa con su muerte corporal. Y el miedo a la muerte deben superarlo los discípulos con el temor de Dios. Lo realmente peligroso no es el juicio de los hombres, sino el Juicio de Dios, no es la corrupción del cuerpo, sino la condenación eterna del alma y del cuerpo. Quien teme a los hombres, no teme a Dios. Quien teme a Dios, no teme ya a los hombres. El predicador del Evangelio debería recordar diariamente esta frase.
El poder concedido a los hombres por breve tiempo en esta tierra depende de la ciencia y de la voluntad de Dios. Si caemos en manos de los hombres, si la fuerza humana nos causa sufrimiento y nos hace morir, podemos estar seguros de que todo viene de Dios. Él, que no permite que ningún pajarillo caiga a tierra sin quererlo ni saberlo, no dejará que suceda a los suyos algo que no sea bueno y provechoso para ellos y para la causa que defienden. Estamos en las manos de Dios. Por eso, «no temáis».
El tiempo es breve. La eternidad larga. Es un periodo de decisión. El que se mantenga firme en la palabra y la confesión de su fe, verá que Jesús le defiende en la hora del juicio. Le conocerá y declarará en su favor cuando el fiscal exija sus derechos. Todo el mundo será testigo cuando Jesús pronuncie nuestros nombres ante el Padre celestial. El que defienda a Jesús durante su vida será defendido por él en la eternidad. Pero si alguien se avergüenza del Señor y de su nombre, si le niega, también Jesús se avergonzará de él y le negará en la eternidad.
La separación definitiva debe producirse ya en la tierra. La paz de Jesucristo es la cruz. Y la cruz es la espada de Dios en este mundo. Crea disensiones. El hijo contra el padre, la hija contra la madre, los vecinos contra el cabeza de familia, y todo esto por amor al reino de Dios y a su paz; es la obra de Cristo en la tierra. ¿Resulta sorprendente que el mundo acuse de odio al hombre que trajo el amor de Dios a la humanidad? ¿Quién puede hablar de este modo sobre el amor paterno o materno, sobre el amor al hijo o la hija, sino el destructor de la vida o el creador de una vida nueva? ¿Quién puede reivindicar tan exclusivamente el amor y el sacrificio de los hombres, sino su enemigo mortal o su salvador? ¿Quién introducirá la espada en las familias, sino el demonio o Cristo, príncipe de la paz? Son muy diversos el amor de Dios a los hombres y el amor de los hombres a su propia familia. El amor de Dios a los hombres implica la cruz y el seguimiento, pero en ellos se encuentra la vida y la resurrección. «El que pierda su vida por mí, la encontrará». Aquí habla el que tiene poder sobre la muerte, el Hijo de Dios, que marcha a la cruz y la resurrección llevando con él a los suyos.
f) El fruto
Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Quien reciba a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta, y quien reciba a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Y todo aquel que dé de beber tan sólo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa (Mt 10, 40-42).
Los portadores de la palabra de Jesús reciben una última promesa para su obra. Se han convertido en colaboradores y ministros de Cristo, deben asemejarse a él en todas las cosas; por eso deben ser «como Cristo» para todos los hombres a los que se acerquen.
Con ellos entra el mismo Cristo en la casa donde los reciben. Son portadores de su presencia. Traen a los hombres el regalo más precioso: Jesucristo, y con él a Dios, el Padre, lo que significa perdón, salvación, vida, felicidad. Este es el fruto y la recompensa de su trabajo y de su sufrimiento. Cualquier favor que se les haga, se hace al mismo Cristo. Lo que implica una gracia para la comunidad y, en la misma forma, para los mensajeros.
La comunidad se sentirá mucho más inclinada a ayudarles, honrarles y servirles; porque con ellos se ha hecho presente el Señor. Pero los discípulos deben saber que su entrada en la casa no es inútil ni vana, sino que traen un don incomparable. Una de las leyes del reino de Dios consiste en que cada uno participe de los dones de aquel a quien recibe como enviado por Dios. Quien acepte a un profeta, sabiendo lo que hace, participará de la acción, de los dones y de la recompensa del profeta. Quien acepte a un justo recibirá recompensa de justo, porque participa de su justicia. Pero quien dé un vaso de agua a uno de estos pequeños, a uno de estos pobres sin títulos de gloria, a uno de estos mensajeros de Jesús, ha servido al mismo Cristo y recibirá también recompensa de Cristo.
De esta forma, el último pensamiento de los apóstoles no se dirige hacia el propio camino, hacia los propios sufrimientos y la propia recompensa, sino hacia la finalidad de su trabajo, la salvación de la comunidad.