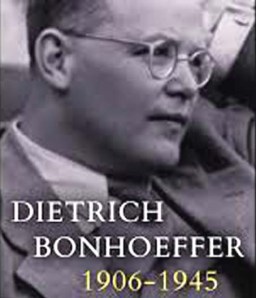(Seguimos publicando, parte por parte, el libro de Bonhoeffer, “El Precio de la Gracia”).
De click en los enlaces para ir a la ← duodécima parte o puede ir al inicio de la serie.
Mt 7: La segregación de la comunidad de los discípulos
a) Los discípulos y los infieles
No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá a vosotros. ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano, y no reparas en la viga que hay en el tuyo? O ¿cómo vas a decir a tu hermano: Deja que te saque esa brizna del ojo, teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. No deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen con sus patas y después, volviéndose, os despedacen.
Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. O ¿hay acaso alguno de entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra; o si le pide un pescado le da una culebra? Si, pues, vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que las pidan!
Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros; porque esta es la ley y los profetas (Mt 7, 1-12).
Una conexión necesaria conduce de los capítulos 5 y 6 a estos versículos y hasta la gran conclusión del sermón de la montaña. En el capítulo 5 se habló del carácter extraordinario del seguimiento; en el 6, de la justicia oculta, sencilla, de los discípulos. Estos dos términos habían sacado a los discípulos de la comunidad a la que habían pertenecido hasta ahora, para vincularlos sólo a Jesús. La frontera quedaba claramente visible.
Esto implica el problema de las relaciones de los seguidores con los otros hombres que les rodean. Esta segregación de la que son objeto ¿les comunica privilegios particulares, les hace poseer una fuerza, una escala de valores, unas aptitudes que les permitan reivindicar una autoridad especial ante los otros? No habría resultado muy extraño que los seguidores de Jesús se hubiesen separado de su contorno con un juicio severo. Sí, podría haberse pensado que la voluntad de Jesús era que los discípulos pusieran en práctica, en sus relaciones cotidianas con los demás, tal juicio de ruptura y condenación. Por eso, Jesús debe dejar claro que tales errores ponen en serio peligro el seguimiento. Los discípulos no deben juzgar. Si lo hacen, caen ellos mismos en el juicio de Dios. La espada con la que juzgan al hermano les golpea también a ellos. La cesura con la que se separan de los otros, como los justos de los injustos, les separa a ellos de Jesús.
¿Por qué es esto así? El discípulo vive totalmente de su unión con Jesucristo. Tiene su justicia sólo en esta unión, y nunca fuera de ella. Por consiguiente, nunca puede servirle de escala de valores, de la que podría disponer a su agrado. Lo que le convierte en discípulo no es una nueva escala de valores aplicada a su vida, sino simplemente Jesucristo, el mediador e Hijo de Dios. Por esto, su propia justicia le es velada en la comunión con Jesús. Ya no puede verse, observarse, juzgarse; sólo ve a Jesús, no es juzgado, visto y perdonado más que por Jesús. Entre el discípulo y el otro no hay una escala de valores constituida por una vida justa, sino únicamente el mismo Cristo; el discípulo sólo ve al otro hombre como una persona hacia la que viene Jesús. Y si encuentra al otro, es sólo porque marcha hacia él con Jesús. Jesús le precede hacia el otro, él le sigue.
Por tanto, el encuentro del discípulo con el otro no es nunca el encuentro libre de dos personas que se aproximarían mutuamente en la inmediatez de sus ideas, de sus escalas de valores y de sus juicios. Al contrario, el discípulo no puede encontrar al otro más que como aquel hacia el que viene Jesús. Lo único que tiene aquí valor es la lucha en favor del otro, su llamada, su amor, su gracia, su juicio. El discípulo no ha ocupado, pues, una posición desde la que atacará al otro, sino que, en la verdad del amor de Jesucristo, avanza hacia el otro con una oferta incondicional de comunión.
Al juzgar, nos enfrentamos al otro, guardando la distancia de la observación, de la reflexión. El amor, por el contrario, no deja lugar ni tiempo para ello. Para el que ama, el otro nunca puede ser un objeto que se contempla como un espectáculo; es, en todo instante, una pretensión viva dirigida a mi amor y a mi servicio. Pero lo que hay de malo en el otro ¿no me obliga precisamente a condenarlo por causa de él mismo, a causa del amor que le tengo? Vemos que la frontera ha sido claramente delimitada. Un amor mal comprendido al pecador se halla increíblemente cerca del amor al pecado.
Pero el amor de Cristo al pecador es, en sí mismo, condenación del pecado, la expresión más enérgica del odio al pecado. Precisamente el amor incondicional, en el que los discípulos deben vivir siguiendo a Jesús, realiza lo que ellos nunca podrían conseguir con un amor fraccionado, otorgado según su propio juicio y sus condiciones personales: la condenación radical del mal.
Si los discípulos juzgan, establecen una escala de valores relativa al bien y al mal. Pero Jesucristo no es una escala valorativa que yo podría aplicar a los otros. Él es quien me juzga a mí mismo y desvela mi bien como algo totalmente malo. Con esto, se me prohíbe aplicar a los otros lo que no es válido para mí. De hecho, al juzgar según los criterios de bien y de mal, no hago más que confirmar al otro precisamente en lo que tiene de malo; porque también él juzga según criterios de bien y de mal. Pero él no conoce la maldad de su bien, sino que se justifica con él. Si es juzgado por mí en su mal, será confirmado en su bien, que sin embargo no es de ningún modo el bien de Jesucristo; es sustraído al juicio de Cristo para ser sometido a un juicio humano. Y yo, por mi parte, atraigo sobre mí el juicio de Dios, porque no vivo ya de la gracia de Jesucristo, sino del conocimiento del bien y del mal, y caigo en el juicio al que me aferro. Dios es para cada uno el Dios a la medida de su fe.
Juzgar es la reflexión prohibida que se ejerce sobre el otro. Desintegra el amor sencillo. Es verdad que este amor sencillo no me prohíbe pensar en el otro, percibir su pecado, pero las dos cosas quedan libres de la reflexión si se convierten para mí en ocasión de perdonar, de amar incondicionalmente, igual que Cristo hace conmigo. El hecho de no juzgar al otro no pone en vigor la máxima «comprenderlo todo es perdonarlo todo», ni da la razón al otro en cada uno de los casos. Ni yo ni el otro tenemos aquí razón, sino sólo Dios; su gracia y su juicio son anunciados.
Juzgar vuelve ciego, el amor abre los ojos. Al juzgar, me vuelvo ciego con respecto a mi propio mal y con respecto a la gracia concedida al otro. Pero, en el amor de Cristo, el discípulo conoce toda falta y todo pecado imaginable, porque conoce el sufrimiento de Cristo; mas, al mismo tiempo, el amor reconoce al otro como aquel que es perdonado bajo la cruz. El amor ve al otro bajo la cruz, y precisamente por esto ve con claridad. Si al juzgar me interesase realmente aniquilar el mal, lo buscaría allí donde me amenaza efectivamente: en mí mismo. Pero si busco el mal en el otro, esto manifiesta que, en tal juicio, busco mi propio derecho y deseo quedar impune de mi mal juzgando al otro. El presupuesto de todo juicio es el más peligroso de los engaños que uno puede hacerse: creer que la palabra de Dios tiene un valor diferente para mí y para mi prójimo.
Establezco un privilegio al declarar: a mí se me dirige el perdón, y al otro el juicio condenatorio. Pero como los discípulos no reciben de Jesús ningún derecho propio que puedan hacer valer frente a cualquier otro; como sólo reciben la comunión con su Señor, les está totalmente prohibido el juicio, en cuanto pretensión de un falso derecho sobre el prójimo.
Pero no es solamente la palabra de condenación la que está prohibida al discípulo; también la palabra salvadora del perdón tiene sus límites. El discípulo de Jesús no tiene poder ni derecho para imponer esto a nadie ni nunca. Ejercer presiones, perseguir al otro, hacer prosélitos, todo intento de obtener algo del otro por la propia fuerza es vano y peligroso. Vano porque los puercos no reconocen las perlas que les echamos. Peligroso porque, con esto, no sólo es profanada la palabra de perdón, no sólo es llevado a pecar contra las cosas santas aquel a quien queríamos servir, sino que también los discípulos corren el peligro de sufrir el furor ciego de estos hombres endurecidos y llenos de tinieblas, sin necesidad ni provecho. El desperdicio de la gracia barata hastía al mundo, que acaba por volverse violentamente contra los que quieren imponerle algo que él no desea.
Esto significa para los discípulos una reducción considerable de su campo de operaciones; dicha reducción corresponde a la orden dada en Mt 10 de sacudir el polvo de sus pies allí donde la palabra de paz no sea escuchada. La inquietud agitada de los discípulos, que no quiere poner límites a su actividad, el celo que ignora la resistencia, les lleva a confundir la palabra del Evangelio con una idea victoriosa. La idea exige a los fanáticos que no conozcan ninguna oposición, que no la tengan en cuenta. La idea es fuerte. Pero la palabra de Dios es tan débil que se deja despreciar y rechazar por los hombres. Frente a la palabra existen corazones endurecidos, puertas cerradas; ella reconoce la resistencia que encuentra y la soporta. Es duro asumirlo: para la idea nada hay imposible, más para el Evangelio sí. La palabra es más débil que la idea. También los testigos de la palabra son, igual que ella, más débiles que los propagandistas de una idea. Aunque en esta debilidad se ven libres de la agitación enfermiza de los fanáticos, sufren con ella. Los discípulos también pueden retroceder, también pueden huir, pero con tal de que lo hagan con la palabra, con tal de que su debilidad sea la debilidad de la palabra y no la abandonen en su huida.
Porque ellos no son más que servidores y ministros de la palabra, y no quieren ser fuertes allí donde la palabra quiere ser débil. Si quisieran imponer al mundo la palabra en cualquier circunstancia y por cualquier medio, convertirían la palabra viva de Dios en una idea, y el mundo se defendería con razón contra una idea que no puede ayudarle en nada.
Pero precisamente en calidad de débiles testigos forman parte de los que no retroceden, sino que resisten, naturalmente sólo allí donde está la palabra. Los discípulos que no supiesen nada de esta debilidad de la palabra no habrían conocido el secreto del abajamiento de Dios. Esta débil palabra, que sufre la oposición de los pecadores, es en realidad la única palabra fuerte y misericordiosa, la que convierte a los pecadores en el fondo de su corazón. Su poder está oculto en la debilidad; si la palabra viniese en su poder manifiesto, sería el día del juicio. Es una gran tarea la que se confía a los discípulos: reconocer los límites de su misión. La palabra mal usada se volverá contra ellos.
¿Qué deben hacer los discípulos ante los corazones cerrados, allí donde es imposible llegar hasta el otro? Deben reconocer que no poseen de ninguna forma derecho ni poder sobre los demás, que no tienen ningún acceso inmediato a ellos, de suerte que sólo les queda el camino que conduce a aquel en cuyas manos se encuentran ellos mismos, así como los otros hombres. Lo que sigue, habla de esto. Los discípulos son conducidos a la oración. Se les dice que el único camino que lleva al prójimo es el de la oración a Dios.
El juicio y el perdón quedan en manos de Dios. Él es quien cierra y abre. Pero los discípulos deben suplicar, buscar, llamar; él les escuchará. Los discípulos deben saber que su preocupación y su inquietud por los otros han de llevarlos a la oración. La promesa hecha a su oración es el poder más grande que tienen.
Lo que distingue la búsqueda de los discípulos de la búsqueda de Dios por parte de los paganos es que los primeros saben lo que buscan. Sólo puede buscar a Dios quien ya le conoce. ¿Cómo podría buscarle quien no le conoce? ¿Cómo podría encontrarle quien no sabe lo que busca? Los discípulos buscan al Dios que han encontrado en la promesa dada por Jesucristo.
Resumiendo, aquí ha quedado claro que el discípulo, en sus relaciones con el otro, no dispone de ningún derecho personal ni de ningún poder. Vive enteramente de la fuerza de la comunión con Jesucristo. Jesús da al discípulo una regla muy sencilla, con la que incluso el más simple puede observar si sus relaciones con el otro son buenas o malas; basta con invertir las relaciones «yo» – «tú», basta con ponerse en lugar del otro y poner al otro en el propio lugar. «Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros».
En el mismo instante, el discípulo pierde todo privilegio con respecto al otro, no puede excusar en sí mismo lo que condena en el otro. Es tan duro con el propio mal como acostumbraba a serlo con el mal del otro, y tan benévolo con el mal del otro como lo es con el suyo. Porque nuestro mal no difiere del mal del otro. Hay un solo juicio, una sola ley, una sola gracia. El discípulo sólo considerará al otro como alguien a quien han sido perdonados los pecados y que, en adelante, sólo vive del amor de Dios. «Esta es la ley y los profetas», porque, en definitiva, sólo se trata del gran mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo.
Siguiente: La gran separación